
Días atrás, en Valparaíso, los escritores porteños me contaron una anécdota muy singular. Ocurrió que durante una comida de camaradería intelectual, en homenaje al retorno a Chile de Esteban de Santa Coloma el fabuloso amigo y recitador español, a la hora de los postres su puso de pie un tal Camarro, de nacionalidad mexicana, y las endilgó con un discurso ñoño, retórico hasta la saciedad, lleno de melindres y lugares comunes. Como si esto fuera poco y en homenaje a la nostalgia de la patria lejana, anunció la recitación de un poema original, recién escrito, inspirado en el recuerdo de sus más caros afectos mexicanos. Y sin decir “agua va”, recitó al dedillo y muy suelto de cuerpo “Esta vieja herida”, de Pedro Sienna. Los chilenos se miraban atónitos, ofendidos, hasta que Manuel Astica Fuentes, especie de enciclopedia porteña, puso las cosas en su lugar y relató que el poema chileno fue escrito en 1915, publicado en “Selva Lírica” dos años después y reeditado en numerosas antologías y compilaciones, todas las cuales fueron citadas con sus autores y fechas precisas de publicación. El mexicano, investigador histórico, indigenista, se excusó diciendo que se trataba de una simple coincidencia de la hermandad americana, del sentimiento común de una emoción compartida más allá de las fronteras convencionales.
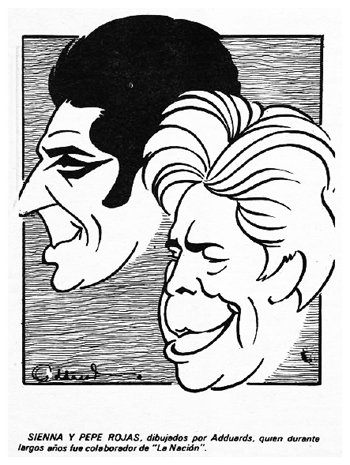
“El tinglado de la farsa” o “La caverna de los murciélagos”, o sus primeras incursiones en el teatro, cuando era un joven y apuesto galán que lo abandonó todo para seguir, con Bernardo Jambrina, la errante farándula de los viejos tablados. De allí nacieron sus obras “La pagoda azul”, “Un disparo de revólver”, “Las cabelleras grises”. Y nacieron también no menos de cien interpretaciones estelares de las obras de sus amigos o compañeros de generación.
El periodista
No recuerdo cuándo vi a Pedro Sienna por primera vez. Puede haber sido en la antigua Academia de Teatro del Ministerio de Educación, o en las tertulias periodísticas de los grandes rotativos, o en torno a una mesa de la vieja bohemia santiaguina. En todo caso, de esto hace muchos años. Después fuimos compañeros de trabajo en “La Nación”, cuando Pedro era jefe del Archivo y yo colaboraba con Nicomedes Guzmán en el suplemento literario. Durante esos años, el poeta fue nuestro paño de lágrimas, el animador ejemplar que hacía ilustrar nuestros artículos, buscaba las mejores fotografías, diagramaba fuera de horario, aconsejaba los grandes títulos y, al término de la jornada, ofrecía el café con malicia de la esforzada noche de los periodistas. Su paciencia y su bondad no tenían límites, tampoco la tuvo nunca su extraordinaria generosidad intelectual.
Estimulado por esta noble camaradería, lo visité muchas veces en su casa de la calle Carmen, siempre abierta a la simpatía y a la cordialísima amistad. Me recibía en su biblioteca, junto a sus carpetas de recortes y a sus miles de libros. Y allí conversábamos durante horas, revisando documentos, recordando amigos desaparecidos. Más de una vez, me sirvió las once en la cocina, en la más íntima confraternidad de la sabia sencillez, lejos del protocolo y la frase engolada de los escritores de cartel. Cuando yo preparaba mi estudio acerca de los “Premios Nacionales de Literatura”, fui a verlo una vez más, a propósito de la obra de Víctor Domingo Silva, su amigo del alma y el compañero predilecto de su experiencia teatral. Pero no sólo me ayudó con singular eficacia, sino que me cedió primeras ediciones, programas amarillos, viejas fotografías, y hasta echó un lagrimón de afecto muy hondo al recordar los gestos íntimos, la bizarra vitalidad de Víctor Domingo Silva.
El cine chileno

Muy pocos saben que el cine chileno es el más antiguo del continente y uno de los primeros, en el tiempo, que se intentaron a escala mundial. En nuestro país, los intentos iniciales datan de mucho antes de que Hollywood reclamara para sí el título de capital del cine mundial. Ya en 1905, existían en nuestro país aficionados que llevaban al celuloide acontecimientos de la vida social, entre los que se recuerdan unas fastuosas bodas de la familia Ossa. En 1910 se formó una pequeña sociedad entre don Luis Larraín Lecaros y don Julio Cheney, con el objeto de llevar a la pantalla algunas escenas y acontecimientos de las festividades del Centenario de la Independencia Nacional. En 1914, un año después del nacimiento cinematográfico de Chaplin y un año antes de la primera gran película norteamericana, Jorge Délano hacía sus primeros noticiarios en un estudio de la calle San Isidro, con una orfandad de medios que hoy nos parece inverosímil. Eran los tiempos del cine mudo. “Por aquel tiempo se filmaba aprovechando la luz del sol, sin otro elemento que no fuera el entusiasmo”, nos cuenta Pedro Sienna, uno de los auténticos pioneros del cine nacional. “Se utilizaban los telones corredizos, no había proyectores ni existían los reflejos suplementarios la acentuación de la luz se lograba por medio de simple cartones pintados con polvo de aluminio”.
Sin embargo, con estas condiciones más que primitivas, nuestro país vivió su época de oro en el cine nacional. El año 17 se producen las dos primeras películas chilenas de argumento: La agonía de Arauco, protagonizada por Rosa Ameil, con guión de Gabriela Bussenius, y El hombre de acero, cuyo primer galán era Pedro Sienna. El argumento pertenecía a Carlos Cariola y Rafael Frontaura; acompañaban a Sienna en el reparto Isidoro Reyé y Nemesio Martínez. La película se estrenó en los teatros Unión Central y Septiembre; luego pasó al Atenas, el que anunciaba el estreno con este curioso cartel: “Hoy a las 9.30. Éxito de la superproducción nacional El hombre de acero, por los mejores artistas chilenos. Costumbres nacionales, un gran boche en un conventillo de la calle Mapocho, entre una vieja pequenera y Nemesio Martínez”.
“Un grito en el mar”

Pocos años después, nuestro cine vuelve a hacer noticia internacional. Se trata de La calle del ensueño, de Jorge Délano, que obtiene el Primer Premio en la Exposición de Sevilla el año 1929. Ambas películas son las únicas chilenas que se han exhibido con éxito en el extranjero. Posteriormente otra película de Coke, Escándalo, logra cruzar la frontera y triunfar en México y Argentina. Se trataba de una creación de corte pirandelliano, la que cautivó a muchos por la audacia de la realización.
A propósito de La calle del ensueño, recuerda Jorge Délano: “Teníamos que filmar una escena de Las mil y una noches, la que transcurría durante un sueño de la protagonista. En ella figuraba un príncipe árabe que interpretaba Guayo de la Cruz. Pues bien, el traje de príncipe lo había conseguido en el Teatro Municipal, y envié al propio Guayo a buscarlo. El actor no encontró nada mejor que vestirse en el Municipal y venirse disfrazado por la calle, pero la gente lo confundió con un delegado hindú que venía a presentar sus credenciales a La Moneda. El hecho es que las Fuerzas Armadas le presentaban armas y todo el mundo se descubría a su paso. Para colmo de males, el elefante se comió el argumento”. Coke aclara: “Me habían arrendado un elefante en un circo de la Alameda, sólo por dos cuadra, a objeto de filmar la escena fantástica del sueño. Estábamos filmando cuando el elefante estiró su trompa y se tragó el texto del guión que yo tenía en la mano. Tuve que suspender la filmación y rehacer toda la segunda parte del escrito”. Eran los avatares lógicos de toda iniciación.
Época febril

“Las anécdotas las producía la pobreza”, relata Coke. “Eran tales las condiciones de la industria, que vivíamos en riesgo permanente. Recuerdo una ocasión en que filmábamos Juro no volver a amar, producción excesivamente romántica que protagonizaba el entonces capitán Cañas Montalvo, que más tarde fue General de la República. Estábamos en el Cerro Santa Lucía, produciendo una escena de amor muy importante. Cañas Montalvo estaba listo para la filmación, ya caracterizado y maquillado a la antigua. De pronto sonaron unos disparos en la Alameda y Cañas se echó a correr hacia abajo, dejándonos con un palmo de narices. Tenía que hacer urgentemente. Más tarde supimos que lo que tenía que hacer era tomarse La Moneda, como oficial del movimiento que derrocó a la Junta de Altamirano”.
Pedro Sienna, por su parte, recuerda anécdotas muy curiosas. Al referirse a La última trasnochada, evoca: “Teníamos la cámara en una esquina próxima a la Estación Mapocho, desde donde debíamos filmar una escena de hampones ocurrida en un boliche de mala muerte. Como las instrucciones se retrasaban, habíamos interrumpido el tránsito en la calle y estábamos rodeados de curiosos. De pronto apareció un carabinero e intentó detenerme por “desorden en la vía pública”. Apelé al público y subiéndome sobre un camión grité a voz en cuello: ¿Quién soy yo? ¡Ustedes me conocen! Manuel Rodríguez, respondieron al unísono”. Es preciso recordar que por aquellos días se exhibía El húsar de la muerte en varios cines de Santiago y Pedro protagonizaba al genial guerrillero, lo que había despertado la simpatía y el afecto populares.
Hasta aquí los recuerdos de aquella entrevista célebre.
Durante un tiempo, no tuve oportunidad de volver a conversar con Pedro Sienna. Nos solíamos ver por la calle, en los estrenos de teatro, en las salas de conferencia. Nos saludábamos desde lejos con la cordialidad que le es habitual.
Hombre sentimental
Pero un día, Pedro obtiene el Premio Nacional de Teatro. Con tal motivo, asiste como invitado de honor a la Comida de los Inocentes, que año tras año ofrece la Asociación Chilena de Escritores en homenaje a los colegas que se han destacado durante la temporada.
Pedro está en la mesa de honor, silencioso, confundido. Se le ve cansado y un tanto ajeno a la desordenada ceremonia intelectual. Pero he aquí que Pancho Coloane se levanta para ofrecer la manifestación y lo hace en un lenguaje achispado, fraternal, en el que va recordando los viejos amores del actor, su trayectoria periodística, la vida de entretelones, el eterno secreto de las bambalinas. A Pedro se le iluminan los ojos y pronuncia un discurso emocionante que hace llorar a las doncellas, pone celosos a los galanes, despierta la euforia general. Y allí está a las tres de la mañana, rodeado de mujeres hermosas, lleno de fuego romántico, como en los mejores tiempos de su juventud.
Sigue pasando el tiempo. Un día, cuando ya lo creíamos retirado y nos mantenemos respetuosos de su intimidad, aparece de improviso en las elecciones de la Sociedad de Escritores. Nos saludamos en la puerta con un abrazo, al que Pedro agrega de inmediato: “No me diga nada compañero. Vengo a votar por ustedes. Me han llamado durante todo el día amigos de las otras listas, pero yo soy el mismo de siempre y aquí me tienen”. Sufraga rápidamente con seguridad. Luego nos invita a beber una copa y se inicia la charla, la cordialísima charla, que quisiéramos no se interrumpa jamás.
* Transcrito por Pablo Molina Guerrero.


