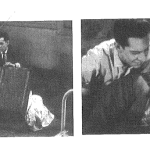“Chile no es un país, es un campamento militar. Ser chileno no designa una personalidad, sino una perversión sexual: la búsqueda del orgasmo mediante carcajadas” (Diario. 2017: 109).
Hay una versión disponible en diversas plataformas del Realismo socialista de Raúl Ruiz subtitulado en neerlandés y que dura 50 minutos. En este escrito la llamaremos sin mayores certezas “la versión de 1973”, para diferenciarla de la versión 2023, según los créditos, dirigida por Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, y cuya duración es de una hora 18 minutos 31 segundos. La intención de confrontarlas es la de interpretar ideológicamente sus diferencias.
La versión de 1973 expresa en la difusión de su impresión fílmica su distancia temporal, o a falta de restauración, su originalidad. Por lo mismo, y creemos que, con precisión, la llamaremos a veces “la versión original”, es decir, más cercana a su origen. Respecto a ésta la versión 2023 se percibe transparente, plenamente perfilada con esa nitidez de los perfiles visuales y sonoros que es una obsesión del estilo digital. Tan elocuente es su claridad de imagen que la conciencia directiva de 2023 decidió teñir algunos planos documentales, decidió comentar la transparencia de exteriores colectivos coloreando el aire de un naranjo que vagamente refiere el sepia de la oxidación de las emulsiones fotográficas.
A nivel narrativo las dos películas funcionan, pero la más breve concentra mejor sus materiales ideológicos o la segunda los licua con la influencia de secuencias contemplativas de concentraciones de obreros movilizados, con planos de masas que nunca antes tuvieron figuración en el cine de Raúl Ruiz, al menos nunca con el sentido épico que acá les imprimen. Otra manera de explicar la diferencia entre una y otra es que en la versión de 2023 se debilita el humor de la versión original hasta casi desaparecer.
El humor surge en la obra de Ruiz, de modo recurrente, bajo la figura del malentendido que se expresa a través del lenguaje, de la lengua, en este caso mediante eslóganes que poseen a los personajes principales. A veces lo risible del malentendido es la apariencia didáctica que tienen estos tópicos, por ejemplo, “los trabajadores son dueños de las industrias”, “las fábricas les pertenecen a la clase trabajadora”. Así sucede en la escena en que Lucho, en ambas versiones de El Realismo socialista, es juzgado por un comité de obreros en una fábrica tomada. El juicio es porque ha sido descubierto llevándose herramientas a su casa. El personaje, con plena ingenuidad explica que entendió que dado que la fábrica ahora era de todos los obreros él también era dueño entonces podía llevarse unas herramientas para montar un taller en su casa y mejorar económicamente. La infracción, propiamente burguesa según el tribunal obrero, la preferencia del provecho individual por el bien colectivo, otorga centralidad dramática e ideológica a unas herramientas que nunca se ven, pero que gravitan poderosamente desde el espacio off, fuera de campo[1]. La omisión de estos instrumentos es absoluta en la versión original, no hay poética de los frentes de trabajo en el filme de 1973, de ambientes de máquinas, como si la hay en La Batalla de Chile, en sus filmaciones del mismo año y en el montaje final de El Poder Popular en 1979. La versión 2023 parece corregir esa abstracción materialista del Ruiz del 1973 y cede, siempre envuelta en la oportunidad de la épica, a algunos planos de grandes mecanismos sin que llegue a imponer la iconografía obrera de los operadores del mañana.
En el filme de Ruiz/Sarmiento los planos de la argumentación del obrero aburguesado fueron reducidos, en cambio se mantuvo íntegra la argumentación del tribunal, proponiendo así una versión ortodoxa y unilateral del sentido de la propiedad colectiva de los bienes de producción. Esta operación de descarte que puede parecer minúscula resulta mayor porque fuerza el sentido de la obra y del autor original hacia un propósito extraño, hacia un fin institucional del presente, hacia el marco retórico de una nostalgia, más bien de una melancolía de la Unidad Popular 50 años después de su conclusión. Una explicación posible para el espectador sin referencias sobre esa sección extirpada puede involucrar el análisis de simetrías escénicas que debe haber hecho la nueva directora Valeria Sarmiento y su montajista, Galut Alarcón. La versión nueva presenta una escena maravillosa, particularmente rica en figurantes reales, el enjuiciamiento de Lucho ahora ante la asamblea del campamento donde fue acogido. En esa escena, con sentido productivo de docudrama, el personaje expone ante las mujeres, hombres y niños su teoría de la propiedad individual de los instrumentos de la fábrica, y va más lejos, encara a las autoridades del campamento por un supuesto tratamiento policial y por acciones de matonaje en su contra. Ansiosos de incorporar las escenas de la épica obrera ausente en el filme original y de cautelar que el tiempo no se extendiera demasiado, el equipo de edición debe haber estimado que exponer dos veces el argumento de Lucho, el malentendido, era demasiado, contra el sentido original, deben haber temido que resultara risible su insistencia, y finalmente optaron por la versión larga ante la asamblea. Lo lamentable es que la escena de la asamblea omite la caracterización dramática, dialéctica de los eslóganes, los lugares comunes, sobre los modos de la propiedad colectiva, y sacrifica lo cómico en la retórica del malentendido por la teatralidad de revista de la escena de la asamblea. Arriba de un escenario los jueces y acusados actúan, la asamblea de pobladores reales se ríe, especialmente los niños se ríen, y algunos hombres simulan indignación. Como en un gag una mujer en el público denuncia que Lucho ha dicho que a las autoridades del campamento “se las mete por la raja”, otro, ante el uso de la palabra “revolución” en el argumento del obrero lo interpela una y otra vez diciendo “¿qué te pasa con la revolución?” mientras otro agrega “¿hace rato te estai buscando una zumba?”. Todo esto es sólo risible, incluso el linchamiento final se da entre risotadas, el conjunto es escasamente ideológico, y particularmente documental. Un bello caso de actuación colectiva.
Entre otros momentos descartados en el montaje 2023 es el de la proclama que lanza a la cámara el pintor Nemesio Antúnez encarnando a un momio, a un capitalista. En la mitad de su discurso en primer plano, delante de un muro blanco, con energía belicosa invita a los obreros jóvenes, a los viejos obreros, a los estudiantes a sumarse a un movimiento reaccionario o de subversión, de resistencia contra la Unidad Popular. En la versión 2023 se advierte un corte en el plano extendido y el efecto, aunque leve es el de un jump cut. Esta falla aparente es efecto del montaje de Galut Alarcón, el salto es la huella de los segundos sacados de la secuencia original, aquella parte en que Antúnez se sale de su personaje por un ataque de risa y antes de retomar la interpretación, con seriedad redoblada, expresa “pucha las cosas que me hace usted decir Raúl”. La fisura en la ilusión cinematográfica, la puesta en evidencia de la intención productiva, Ruiz pidiendo encarnar discursos fascistas, confirma la relación entre encarnación discursiva y risa, el efecto reactivo a una lengua que circula y que posee el cuerpo equivocado, el conocido cuerpo físico e ideológico de Nemesio Antúnez, entonces director del Museo de Bellas Artes, colaborador del gobierno de Allende. Este incidente merecía ser conservado en el montaje contemporáneo del filme siempre que interesara respetar el margen de autocrítica[2] en la militancia socialista, allendista, del propio Ruiz, exégesis cultural, social e ideológica que, en 1975, en Francia, en el marco de Diálogos de exiliados, le generó mucho escándalo, la incomodidad de la incorrección.
Sólo una conciencia que quiere someter la potencia ontológica del malentendido, propia de la obra de Ruiz en su periodo pregolpe, a las coordenadas melancólicas de reconsideración de la Unidad Popular en el año 2023, conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, puede extirpar estos errores afortunados, accidentes valiosos en la poética fílmica más prestigiosa del periodo, la de Jean Luc Godard. Muy temprano, en À bout de soufflé, el cineasta suizo rechaza el descarte del error, conserva en el montaje la escena en que a Belmondo en primer plano se le desarman las gafas. La conservación del error escénico junto a la política de los artistas, los cineastas, que se interpretan a sí mismos en sus filmes, Samuel Fuller, Fritz Lang, revela la intención exigente de una doble rentabilidad del filme, la de la ilusión de la trama como vida alterna, la del filme como teoría sobre el cine o tratado sobre una lengua entre lenguas.
La tercera escena que desapareció en la versión de 2023 es aquella en que el político-poeta, interpretado por Javier Maldonado, responsable de las acciones líricas de su partido de izquierda, “programa de recitales a todo nivel”, “maratón poética”, llega al comando gritando “ganamos, ganamos” y abrazando eufórico a algunos compañeros mientras otros no interrumpen sus debates. Lo que da risa es la falta de sentido de la expresión por su ausencia de contexto, de razones. ¿Se trata de la reacción a un triunfo eleccionario, a las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, triunfo de la izquierda en la víspera del golpe? ¿O el chiste reside en la segregación y reiteración de un gesto, de un tópico plenamente difundido, de ese “venceremos” omnipresente en la Unidad Popular, en su diseño, en su música, en su cine documental? No es claro y en eso reside el chiste, en este caso en el sentido “flotante”, desarraigado, del gesto, de la expresión. La segregación en la versión de 2023 de las escenas descritas puede deberse a una campaña contra el humor en Ruiz, a una promoción de la seriedad en su cine o, lo que es parecido, a una campaña por forzar la inteligibilidad.
En todos los casos, a cambio de todo esto la versión de 2023 incrementa el material escénico, extiende el filme, para desarrollar una dimensión de sentido, la estructura épica que hemos anunciado, mediante el ensamblaje de materiales originarios, planos de masas desestimados en la película de 1973, y recursos póstumos, como la música.
La contribución musical de Jorge Arriagada al sentimiento heroico en El Realismo socialista expresa el matiz material de una especie de épica cándida basada en el predominio del xilófono, o más probablemente, de la marimba, con esa nobleza popular, no mecánica, de las maderas, y un aire de juego que, como marcha de percusiones, la relaciona con los mismos aires premodernos de la obra Gassenhauer[3] de Carl Orff.
En pos de lo heroico la conciencia contemporánea del montaje agrega a la película la visión de unas formas sensiblemente omitidas en la película original, de las herramientas. A falta de los útiles que motivan la exclusión de Lucho, el obrero protagónico, de la comunidad de la industria tomada, del cordón, del campamento, aparecen unas herramientas de combate.
Es justo considerar como herramientas los coligües con los que unos obreros con cascos se entrenan para la lucha que se aproxima irremediablemente, como bastones largos o lanzas, coligües como astas de banderas porque en una sola secuencia de entrenamiento, que conmueve por su precariedad, por su ingenuidad respecto de las armas de “la reacción”, los obreros marchan y luchan y en la marcha esas formas recuerdan las elevadas astas de las banderas del Mir o del PC que aseguran su visibilidad con la altura, armas o banderas, tal como ocurre en el desfile de fósforos gigantes en Días de Campo (2004) del mismo Ruiz. Más convencionalmente herramientas son esas grandes máquinas, enormes engranajes, ruedas de hierro que en los planos giran emitiendo humo o vapor y que son enfriadas por visibles baños de agua, partes de la maestranza o quizás de una fábrica de alambres en la que surge el malentendido sobre la propiedad colectiva y la individual. Esta escena de articulación revolucionaria de hombre y máquina, más propia de El poder popular (1979), tercera parte de La Batalla de Chile de Patricio Guzmán, es quizás la forma más fuera de lugar en la ideología del montaje de mundo cerrado de la película de 1973. Estas formas del exterior, como conexión documental con el contexto productivo, desarticulan de modo prosaico el sentido de máquina ideológica o cámara de lenguaje que se despliega en la primera versión.
Es posible, a esta altura de la reflexión, sumar a las dialécticas del humor y el heroísmo, la de cierre y apertura, poniendo del lado del humor, y bajo la potencia del encierro, las piezas lingüísticas, y del heroísmo o de la épica, las masas humanas y las herramientas, en el orden de lo abierto. Michel Goddard, asociando estos principios a la noción de juego sostiene que:
Incongruosly, for such politically charged context, Ruiz has referred to this film as a kind of game, but it is a serious type of game bassed on activating already existing social dynamics. The way the game worked was simply to provokecertain relations among the performers, which would them be amplified in the relacions between the film and its viewers, given that all of the above elements were participants in the intense political process” (2013:29).
En nuestra perspectiva, el principio del juego, la amplificación dialéctica de las relaciones sociales, en el marco de las teorías y las prácticas partidarias expuestas en la lengua, surge con más nitidez, tanto en sus ortodoxias como distorsiones, en el interior, en la escena sin afuera del primer montaje.
Al margen del fundamento simbólico, icónico o dramático de la secuencia de los obreros y sus lanzas hay que decir su analogía épica con las máquinas depende en gran medida del despliegue fotográfico del extraordinario Jorge Müller, camarógrafo con una acentuada conciencia de montaje que configura planos generales, detalles, angulaciones obtusas y movimientos de asedio con el sentido gráfico múltiple de quien dibuja una máquina en acción, una marcha o una lucha rudimentaria. Sólo en esta escena, la de la lucha/adiestramiento, Müller se mueve como en algunas partes, muy distantes entre sí, de La Batalla de Chile. En la línea de ese enfoque escaso en la historiografía, el del sentido sincrónico, sería interesante profundizar en que El realismo socialista y La Batalla de Chile se hicieron al mismo tiempo y respecto de objetos comunes, alternando una actitud documental y visionaria en la primera película y ficcional y satírica en la otra.
Una escena presente en ambos filmes y que refuerza el sentido más o menos materialista de esta doble película de Ruiz es aquella de la grabadora, con que el poeta/político, devenido por desilusión partidaria poeta/publicista/reaccionario, graba una entrevista a Lucho, una entrevista que parece un requisito de trabajo pero que se convierte en un interrogatorio sobre la vida en el campamento que éste habita. “Duncan”, que es el apellido o la chapa del poeta, interroga al obrero sobre la organización del campamento, sobre las medidas policiales de orden en la comunidad. Una vez concluida la entrevista y revisada la grabación se plantea la necesidad de volver a grabarlo, para mejorar el discurso, entonces, se hace evidente que el registro ya se refiere a un testimonio sino a un acto proselitista. En esta operación Lucho se vuelve un personaje-actor, como el propio Antúnez, el artista de izquierda enmarcado en un eslogan fascista. La centralidad de esta escena también se debe a la violencia física, Lucho se niega a dar nombres de gente de la población y conminado por el guardaespaldas del poeta a hacerlo lo acuchilla en el vientre. Al margen que esa cortaplumas pueda ser otro objeto protagónico en el filme nos interesa más su participación en una fracción dramática en que la violencia física es un argumento de clase, una canalización del odio social, tal como ocurre en Tres Tristes Tigres (1968), en el final, cuando el personaje de Nelson Villagra se cobra a golpes todas las humillaciones de Rudi, el pije, su jefe. Otra escena de violencia, que ya señalamos, es la del linchamiento a Lucho al final de una asamblea de pobladores. Ya fue señalado este pasaje, pero en función de su comicidad. La cuestión es que, a pesar de lo risible en las intervenciones, y de lo divertido en el hecho que la mayoría de los intérpretes enfrentan la cámara con la risa, la secuencia contiene discursos de amenazas de golpizas y concluye en un linchamiento. Quizá esta sea la escena más críptica en términos ideológicos, esto porque es una parte para el vuelco épico del film original, porque acentúa la violencia como parte del ambiente de lucha de 1973, y porque no sabe capitalizar el espectáculo de la risa, fenómeno también contemporáneo al ambiente beligerante.
Una dialéctica semejante descubre la música de Arriagada en algunos pasajes nuevos del film, por ejemplo, en los planos de la “marcha de las cacerolas” en que la presencia acicalada, divertida, de señoras de la clase alta golpeando sartenes, pailas y ollas para expresar su malestar por el desabastecimiento figura con el contrapunto del leitmotiv de percusión, con inquietante, siniestra, música de cueras. Conviene considerar que, en la misma versión, a comienzos del filme, en un auto, el poeta Maldonado conversando con Marcial Edwards, su amigo derechista, plantea la banalidad de ese acto político, “una huevá me parece la marcha de las cacerolas…un montón de viejas histéricas alegando por puras huevadas”. De la misma forma, con sentido del ridículo, con vergüenza ajena, es presentada “La marcha de las cacerolas” en La batalla de Chile, La insurrección de la burguesía. Estos apuntes sirven para graficar que la conciencia que monta El realismo socialista en 2023 prefiere presenciar la marcha de las cacerolas como un acto siniestro. Al respecto, dos conjeturas finales. La primera, más rara, plantea que el montaje caracterizó a las señoras de derecha en la lógica de 2023 como criminales cómplices civiles de la dictadura; la segunda y más convincente es que en un filme volcado hacia la épica, aunque sin antagonistas requiere a esos personajes, a esas señoras, como único, nefasto, oponente disponible.
Una última consideración, una nota sobre el plano del sonido, más precisamente sobre otra metamorfosis ideológica de carácter sonoro. La presencia de las voces de Salvador Allende y de Miguel Henriquez en el montaje de 2023, voces off como fenómenos místicos, voces sobre las marchas y las concentraciones de los obreros en el exterior de la industria “Siam Di tella”. “La revolución chilena” y “con la oligarquía terrateniente, bancario, feudal” algunas frases del presidente Allende montadas sobre los planos. “Llamamos a todo el pueblo”, “y las corrientes revolucionarias dentro y fuera de la Unidad Popular”, palabras de Henríquez. Estas voces que irrumpen sobre las marchas de obreros, junto al leitmotiv de Arriagada, tienen eco y la repetición invita a pensar el espacio como tiempo y la identidad como efecto de discontinuidad y trascendencia.
No parece necesario explicar la intención épica de esta estructura, en cambio, lo que si debemos decir es que éste es el episodio de mayor implantación del presente en el filme de 1973, la forma de la mayor fascinación por lo exterior, prueba, en todos los casos, de un inaccesible acceso al sentido del encierro de Ruiz como casa del humor, escenario de la sátira, lugar para una meditación desnaturalizada del estado de lo político.
——-
[1] Palomita blanca, película contemporánea a El realismo socialista tampoco condiciona la imaginación del trabajo a la presencia de herramientas, de máquinas. La única figuración instrumental enfática, coordinación entre una particular teoría del trabajo y la presencia de un artefacto, se da paradojalmente en la figura de un hombre que afuera de un colegio pinta una silla y cuya obra señala a su curso el profesor de música: “Vean eso que está sucediendo allá afuera, eso es una maravilla, ese hombre sencillo está haciendo algo sin ninguna pretensión y que es una obra de arte, pura, maravillosa y que al mismo tiempo presta utilidad”.
[2] Esta autocrítica que quiere decir crítica contra ciertos cuadros esquemáticos de realidad de la izquierda se advierte ya en 1968 en Tres tristes tigres, extendido periplo de funcionarios borrachos, con plena ausencia de debates ideológicos o protagonismos de masas. En Nadie dijo nada, en 1971, la poesía representada en la compañía de poetas que circula de bar en bar disputa ocasionalmente su interés por el de la política. En más de una occasion en el filme alguno de los viandantes pide cambiar el tema doméstico o el tema literario por la política pero nunca con éxito evidente. Las figuras de lo politico en Palomita Blanca, confundidas con las de clase, se mueven en el marco dramático de las figuras de la enajenación, figuras como las del protagonista, Carlos, y un amigo, compañero del colegio de clase alta que se encuentran en una batalla campal de facciones contrarias en el Parquet Forestal, o la del estudiante comunista que descubre en los techos de su barrio a los brigadistas de diversas candidaturas presidenciales agarrandose a palos. Ambas figuras definidas por lo fuera de lugar, el techo, o por la heterodoxa forma de los pares oponentes se suman a la gran enajenación de los pobladores protagonistas, a la enajenación en la telenovela del mediodía.
[3] Qué está en la obertura del filme Badlands de Terrence Mallick, curiosamente, del mismo año, 1973.