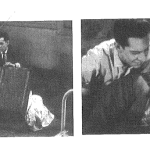En medio del fracaso del proyecto industrial de Chile Films a fines de los años 40, y el surgimiento del Nuevo Cine Chileno a mediados de los 60, hay un periodo que ha sido poco abordado. Hay ahí un grupo de cineastas que asumieron ese fracaso y que persistieron en la idea de seguir haciendo cine con la fe intacta en que era algo que había que desarrollar para construir un país sólido culturalmente.
Esos creadores y técnicos, sobrevivieron realizando documentales publicitarios e institucionales y noticieros, principalmente. A veces, con cierto esfuerzo, plasmaron sus verdaderas intenciones en películas que hoy emergen como fundamentales en el proceso de modernización del cine chileno. ¿De quienes hablamos? De Patricio Kaulen, Jorge di Lauro, Nieves Yankovich, Sergio Bravo, Rafael Sánchez, Armando Parot, Fernando Balmaceda, Alejo Álvarez y Andrés Martorell, por nombrar algunos. Y claro, a quien queremos destacar en esta oportunidad: Hernán Correa.
Hernán Correa fue uno de los cineastas mejor preparados de su generación, de esa generación. En los años 40 trabajó como asistente en algunos largometrajes producidos en Chile Films, en donde conoció poco a poco cada aspecto implicado en la realización, llegando a manejar la cámara, su principal interés. Para profundizar sus conocimientos, y con la intención de realizar largometrajes, a mediados de 1952 partió a Europa para estudiar en Francia, España y en Italia. Ahí lo haría en el famoso Centro Sperimentale del Cinema en Cinecittá, mientras el neorrealismo conquistaba al mundo y, sobre todo, las mentes de los cineastas del tercer mundo.
En una muy lúcida entrevista que dio en Revista Ecran antes de partir (ver aquí), Correa dejaba muy en claro su visión frente al cine chileno, y cómo él veía que se podía dar una vuelta a un contexto complejo. Habla ahí de leyes, de incentivar la organización gremial, de apoyos económicos, de un fondo estatal para la producción. En fin, demuestra una visión contundente y muy clara de cómo efectivamente incentivar la producción, de levantar un cine nacional. Una visión que mantendría a su regreso a Chile, y donde asumirá un liderazgo en pos de conseguir esos beneficios.
En ese retorno trabaja con Tito Davison y Naum Kramarenco. Al primero lo asiste en Cabo de hornos (1956), filmando las escenas iniciales del filme, unas maravillosas imágenes del estrecho de Magallanes, lugar familiar para él tras sus viajes a la Antártica en la década de los 40 como camarógrafo de las expediciones que se realizaron por entonces. Y con Kramarenco trabajó en Tres miradas a la calle (1957), siendo el director de fotografía de un filme donde pudo demostrar lo aprendido en Italia, sobre todo en el primer relato, uno de claros tintes neorrealistas.
Pero Correa estaba decidido a dirigir su primer largo de ficción y ese fue Un viaje a Santiago. El estilo nuevamente neorrealista corre fuerte estilísticamente por una película que fue injustamente atacada justamente por su carencia de artificios y efectismo. Se le criticó, por ejemplo, que Santiago se veía “feo”. Para producirla Correa invirtió todo lo que tenía, y convenció al dueño de la sala del cine Continental, ubicado en Nataniel Cox, de que le diera una oportunidad a la cinta, estaba seguro que llamaría la atención. Y tuvo razón.
A pesar de las críticas la película tuvo muy buena aceptación del público y no pasó en vano en algunos jóvenes que querían hacer cine, uno de ellos fue Raúl Ruiz. De hecho en algunas entrevistas donde se le pregunta sobre algunos filmes chilenos que admiraba, Ruiz reconoce, por ejemplo, que el personaje de Rudy (Luis Alarcón) en Tres tristes tigres (el único que era de su invención y que no salía en la obra de Alejandro Sievenking) estaba inspirado en un personaje sacado de Un viaje a Santiago, en aquel joven que se iba a parrandear con el que oficiaba de chofer de la delegación. De hecho, en el alabado filme de Ruiz, el personaje de Alarcón dice que forma parte de una cooperativa. ¿El nombre? Viaje a Santiago. Un dato descubierto por Verónica Cortínez y Manfred Engelbert en su fundamental libro “Evolución en libertad. El cine chileno de fines de los sesenta” (LOM, 2014).

Pero la deuda de Ruiz con Correa es doble, porque quizás sin Correa jamás hubiera podido producir los Tigres. Como presidente de DIPROCINE a partir de 1963 (el gremio que agrupaba a los cineastas chilenos y que impulsó a fundar), Hernán Correa trabajó para el establecimiento de una ley de cine que contribuiría a aminorar los costos que implicaba hacer películas. Sobre todo eliminar impuestos adheridos a las entradas y a la importación de películas virgen para rodarlas. Esto último era el principal escollo para producir.
En esta labor fue ayudado por Patricio Kaulen, quien fue nombrado por Eduardo Frei Montalva como Presidente de Chile Films, con el fin de levantar en parte a la productora estatal. Según Cortínez y Engelbert, Kaulen junto a Ricardo Moreno (Director de Cultura de la Presidencia) elaboraron una ley con 23 artículos repartidos en cuatro títulos. En todos ellos se comprendía las ideas mencionadas anteriormente.
Pero en enero de 1967 la Ley se vio en peligro, debido a conflictos políticos en el Congreso. Es acá cuando la figura de Correa se vuelve fundamental, ya que hace un intenso lobby en los pasillos del Congreso para salvar lo esencial. Es así que los puntos relacionadas a la devolución de impuestos sobre las entradas, la liberación de los mismos a los servicios prestados por la industria del cine (distribuidores, exhibidores, estudios y laboratorios) y la liberación de aduanas las mercancías asociadas a la producción cinematográfica, quedan instaladas dispersamente en la ley de reajustes (en la ley Nº 16.617, artículos 202 y 252) y en la ley a la Renta Mínima Presunta (Ley Nº 16.773), respectivamente (Cortínez y Engelbert, p. 61).
Fueron finalmente estas resoluciones las que se dieron a conocer como “Ley del cine”, o también como “La ley Correa”, a pesar que en rigor no se tratara de una ley propiamente tal. Con justicia se le asoció a Correa, quien con detalle cuenta en una entrevista a Revista Ecran en junio de 1967 como consiguió instalar estas iniciativas (ver la nota aquí) y por qué tuvo que hacerlo con esa urgencia ante la desidia de quienes debían presentar el proyecto de ley (Kaulen y Moreno) y dejaron el barco hundirse en el Congreso.
Al entrar en vigencia de inmediato, los efectos de esta iniciativa legal tienen claros efectos. Bajo su paraguas fue posible que al año siguiente Raúl Ruiz estrenara Tres tristes tigres, que Aldo Francia comenzara la producción de Valparaíso mi amor y que Miguel Littin lograra lo mismo con El chacal de Nahueltoro, entre otras. Sorprendidos, la Revista En Viaje en 1968 realizó un artículo donde se habla de una docena de películas y hablara de “renacimiento” (ver artículo aquí). Era el germen de lo que hoy conocemos como Nuevo Cine Chileno.
Luego, Correa se sumergió en un ambicioso proyecto: Nativos del planeta tierra, un documental donde mostraba costumbres de distintos lugares del mundo. Su trabajo como corresponsal para agencias internacionales facilitaba la producción, ya que podía viajar a lugares recónditos con su cámara. Demoró varios años en filmarla. En tanto, Salvador Allende ganó la presidencia y luego vino el fatídico 11 de septiembre.
Para ese día Correa fue uno de los pocos camarógrafos que salió a registrar el bombardeo. Ante tal momento histórico, un camarógrafo de su estatura no podía quedarse impávido. Lo acompañaron sus hijos Leopoldo y Ricardo, con quienes llegó cerca de La Moneda en llamas, y registraron la imagen de la bandera chilena cayendo destrozada. Logra sacar esas imágenes a Uruguay, las que luego llegaron a Buenos Aires, donde serían transmitidas a las agencias internacionales. Las imágenes del palacio bombardeado eran conocidas así por todo el mundo.
En las semanas siguientes termina Nativos del planeta tierra, que se estrena finalmente en noviembre de 1973. El contexto hace que pase muy desapercibida. Fue la primera película chilena estrenada en dictadura, y será a la larga, una de las pocas. Al año siguiente, en 1974, las leyes por las que Correa luchó y que fueron las que levantaron al cine nacional, serían derogadas por el gobierno cívico-militar. El sueño de un cine chileno maduro y consistente en su producción volvía a cero trágicamente.
Hernán Correa siguió su labor como corresponsal por cerca de una década más, no estrenó nunca más una película y murió en enero de 1986. No vivió para ver como en 1994, en el Festival de Cine de Viña del Mar, fue recordado entre las discusiones que surgieron respecto a crear una ley del cine.
Cuando hoy la palabra crisis vuelve a hacerse presente, cuando aún legislativamente hay mucho por hacer, es justo y necesario volver a recordar a Hernán Correa, a recuperar esas visiones clarificadoras y sensatas respecto a cómo apoyar al cine nacional. A pensar por qué es importante el cine para la identidad de un país, a pensar por qué un peso en cultura no es tirar una moneda al aire.