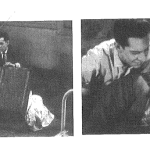Viene del texto: El cine chileno de los sesenta: clave para una cultura moderna
Para una modernidad sin riberas
En «La doble vida de La maleta», Yenny Cáceres utiliza la crítica de Federico de Cárdenas para confrontar Por la tierra ajena con La maleta:
Si Por la tierra ajena, la primera película de Miguel Littin […], es un documental de denuncia social en el que durante cinco minutos vemos una seguidilla de imágenes de niños pobres y no admite segundas lecturas, La maleta se presenta como una propuesta mucho más ambiciosa y abstracta en su lenguaje. (Cáceres 2010: 58)
Ya al comienzo de su artículo, Cáceres escribe:
La maleta puede ser vista como una película que inscribe al cine chileno en la modernidad. Mientras los contemporáneos de Ruiz hacían un cine más social, heredero del neorrealismo o derechamente militante, en este cortometraje queda en evidencia que el cine de Ruiz instala desde sus inicios una experimentación con el lenguaje cinematográfico […]. (Cáceres 2010: 54)
La «modernidad» en estética cinematográfica es, según Cáceres, el experimento formal que permitiría mostrar la «subjetividad moderna» (Cáceres 2010: 60), «una fisura, como esas verdades incómodas y ocultas de una sociedad que se encamina hacia la modernidad económica» (Cáceres 2010: 59). Más adelante, define la «modernidad radical» de Ruiz citando al australiano Adrián Martin quien, a su vez, se basa en un texto de Roland Barthes sobre Antonioni:
Así es como debemos proceder al escribir la historia del cine moderno y definir sus principales líneas de búsqueda estética e intelectual: como esta activa dificultad de seguir los estragos del tiempo -estragos marcados en el mundo por las dos guerras mundiales en aquellos individuos que, de un modo u otro, luchan para definir sus identidades en relación con los tiempos y sensibilidades cambiantes. (Cáceres 2010: 62) [1]
Como elementos representativos de tal modernidad en la película de Ruiz, Cáceres aduce la presencia de «una identidad escindida» (Cáceres 2010: 58), la ausencia de diálogos (Cáceres 2010: 54, 60) y el interés por «la ocupación -en términos cinematográficos- de espacios urbanos y cotidianos» (Cáceres 2010: 60). Sobre la banda sonora de 2008, observa: «Esas voces que gritan, que gimen, nos remiten a una eventual voz de la conciencia y nos están advirtiendo que desde su primer trabajo en Ruiz asistimos al reino de la imagen por la imagen, del cine como poesía» (Cáceres 2010: 60).
Si tomamos en serio estos argumentos, el juicio negativo de Cáceres sobre Por la tierra ajena se invalida solo.[2] Al igual que Ruiz, también Littin trabaja sin diálogos o voz-off, confiando únicamente en las imágenes combinadas con la canción para construir su mensaje. También Littin se interesa por espacios urbanos y cotidianos, y los presenta en términos cinematográficos tan interesantes como los de Ruiz.[3]
Los seres humanos frágiles de Littin también luchan como pueden para definir sus identidades, pero lo hacen desde la nada social donde no tienen ni siquiera una identidad escindida. Una segunda lectura de la imagen final de Por la tierra ajena nos puede revelar perfectamente la terrible nulidad social de estos seres que nunca llegarán a ser nada.[4] La película de Littin es, pues, tan poética como la de Ruiz, salvo que se trata de poesía comprometida. Si las imágenes poéticas de Ruiz significan identidad escindida y marcan «una eventual voz de la conciencia» -por lo que ya no son «imagen por la imagen»— nos quedamos finalmente en el reino de lo romántico, lo moderno del siglo XIX, todavía vigente en el siglo XX y en Chile.[5] La poesía de Littin nombra o, mejor dicho, muestra una de esas «verdades incómodas» y a la vista de la modernidad económica: la pobreza masiva en el Chile de los 60.
La precariedad del individuo como sujeto se puede enfocar por ende tanto desde su lado físico, material, como desde su lado espiritual, metafísico. El creador moderno, en el sentido que Barthes atribuye a Antonioni, tomaría en cuenta la perspectiva doble «hacia el mundo contemporáneo y hacia su propio ser». Puede expresar la «catástrofe de la conciencia subjetiva» (Cáceres 2010: 60) y la voz de su mala conciencia al denunciar condiciones sociales intolerables. En ambos casos, es una reflexión sobre el presente y lo cotidiano, es decir, lo moderno en el sentido más tradicional. Si definimos la modernidad como un proceso reflexivo, tal como lo hacen Cavallo y Díaz (2007: 279-280) siguiendo a Anthony Giddens, tanto el cine social de Littin como el cine metafísico de Ruiz son formas modernas legítimas que se despliegan en el cine chileno de los 60 y que se mantienen vigentes en el siglo XXI.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
[1] Esta cita proviene de la página 17 del libro de Martin, quien parafrasea el siguiente pasaje de «Caro Antonioni» de Barthes (1985: 43): «Muchos ven lo moderno como una bandera de combate contra el viejo mundo y sus valores comprometidos, pero en su caso no es el término estático de una oposición fácil -lo moderno es la dificultad activa de seguir los estragos del tiempo, no sólo a nivel de la Gran Historia, sino también dentro de esa pequeña historia por la cual se mide la existencia de cada uno de nosotros-. Su trabajo, iniciado poco después de la guerra, se ha desarrollado paso a paso sobre un doble curso de vigilancia, hacia el mundo contemporáneo y hacia su propio ser» (Martin 2008: 17). En su elogio de Antonioni, Barthes se refiere a la situación europea después de la Segunda Guerra Mundial. La generalización de Martin -el «viejo mundo» de Barthes pasa a ser «el mundo»- es problemática, y Cáceres no se fija en ella. No se pueden comparar las consecuencias de las dos guerras en Europa (millones de muertos, destrucción de ciudades enteras, campos de exterminio, derrumbe del sistema valórico) con sus reverberaciones en la sociedad chilena, en la cual la crisis del salitre en los años 20 en el contexto de la crisis económica mundial y la Guerra Fría a partir de la segunda mitad de los 40 seguramente tienen más impacto. Si hay una situación en Chile que puede compararse con la segunda posguerra europea es el traumático posgolpe. Las circunstancias concretas chilenas deberían tomarse aún más en cuenta a la luz de la «pequeña historia» invocada por Barthes y la doble perspectiva sobre «el mundo contemporáneo» y el «propio ser» que el filósofo francés celebra en Antonioni.
[2] Que la película de Littin no es «una seguidilla de imágenes de niños pobres» lo demuestran las imágenes que reproducimos.
[3] La Alameda matutina reaparece en Tres tristes tigres de Ruiz (37:09-37:19). Si se
tratara de constatar originalidad o innovación en el ideario de ambos cineastas, el absurdismo de Ruiz no sería más original que el neorrealismo de Littin, pues aquél se inventa más de una década antes en Francia.
[4] Dos años más tarde, la imagen de un niño que se difumina en la pantalla cierra también Largo viaje, donde destacan los símbolos cristianos de la cruz y de la paloma, insinuando una posible redención, ausente en Por la tierra ajena.
[5] Un intento de clarificar la tríada terminológica -modernización, modernidad y modernismo- y su posible relación con el romanticismo se encuentra en Engelbert (2000: 37-40,48-49).