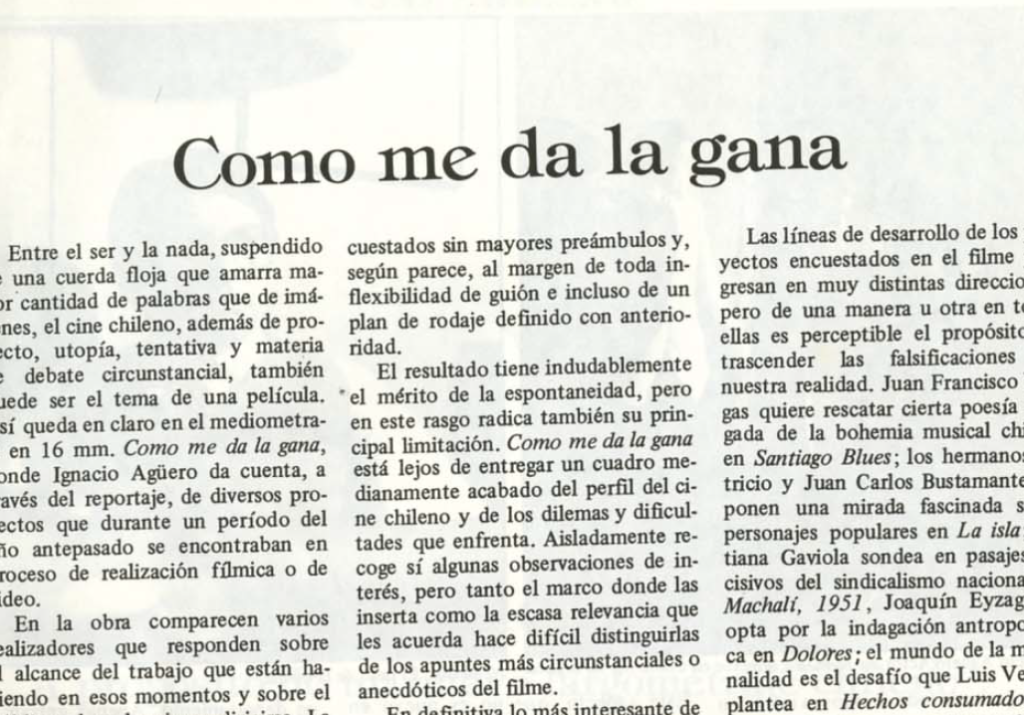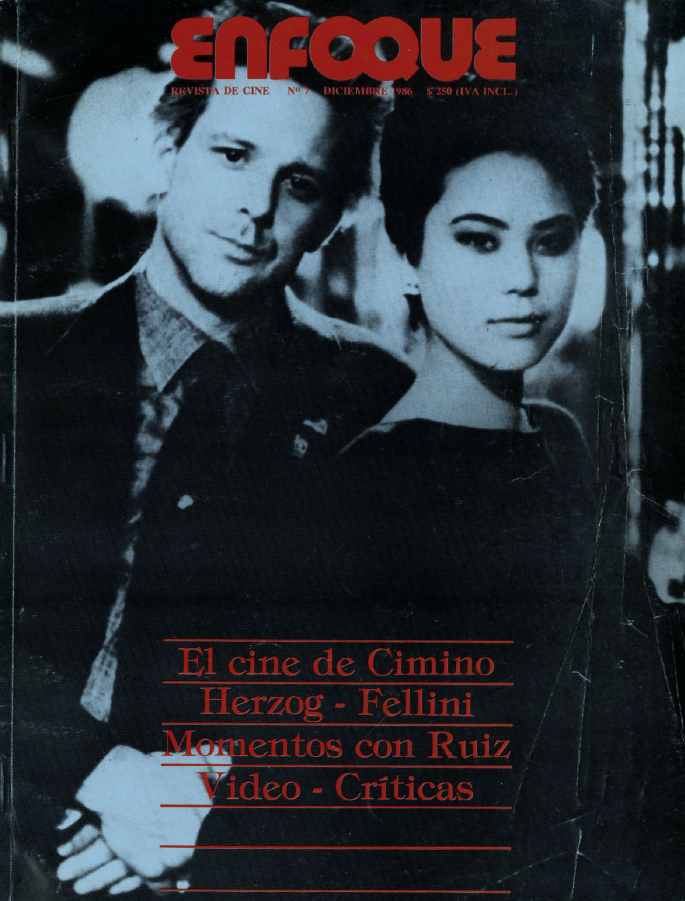
Entre el ser y la nada, suspendido de una cuerda floja que amarra mayor cantidad de palabras que de imágenes, el cine chileno, además de proyecto, utopía, tentativa y materia de debate circunstancial, también puede ser el tema de una película. Así queda en claro en el mediometraje en 16 mm. Como me da la gana, donde Ignacio Agüero da cuenta, a través del reportaje, de diversos proyectos que durante un período del año antepasado se encontraban en proceso de realización fílmica o de video.
En la obra comparecen varios realizadores que responden sobre el alcance del trabajo que están haciendo en esos momentos y sobre el público al cual quieren dirigirse. La continuidad de la cinta descansa prácticamente en las dos o tres preguntas que Agüero formula a sus encuestados sin mayores preámbulos y, según parece, al margen de toda inflexibilidad de guión e incluso de un plan de rodaje definido con anterioridad.
El resultado tiene indudablemente el mérito de la espontaneidad, pero en este rasgo radica también su principal limitación. Como me da la gana está lejos de entregar un cuadro medianamente acabado del perfil del cine chileno y de los dilemas y dificultades que enfrenta. Aisladamente recoge sí algunas observaciones de interés, pero tanto el marco donde las inserta como la escasa relevancia que les acuerda hace difícil distinguirlas de los apuntes más circunstanciales o anecdóticos del filme.
En definitiva lo más interesante de la realización consiste en verificar que, no obstante la adversidad de entorno, alguna actividad existe dentro del cine chileno gracias no sólo a la perseverancia sino también al quijotismo de muchos realizadores. Los que aparecen en Como me da la gana en su mayoría es gente muy joven, animada por gran energía y sin mayores cuentas que rendir frente a tendencias o tradiciones expresivas del pasado o modelos teóricos del presente.
Aparte de esa saludable verificación, otro cuento es que los realizadores en este caso específico deban expresarse a través de un medio que no dominan –la palabra- y que en principio a menos han eludido deliberadamente desde que optaron por expresarse a través de las imágenes. Esta circunstancia permite excusar las vacilaciones, vacíos, simplificaciones, informalidades, lugares comunes y muletillas de muchos discursos, pero indudablemente compromete la capacidad de clarificación que puedan tener estas imágenes por el lado de las respuestas. A veces mucho más reveladoras que las palabras resultan las discretas aproximaciones de Agüero a los contextos de rodaje en que tienen lugar las entrevistas.
Las líneas de desarrollo de los proyectos encuestados en el filme progresan en muy distintas direcciones, pero de una manera u otra en todas ellas es perceptible el propósito de trascender las falsificaciones de nuestra realidad. Juan Francisco Vargas quiere rescatar cierta poesía fatigada de la bohemia musical chilena en Santiago Blues; los hermanos Patricio y Juan Carlos Bustamante imponen una mirada fascinada sobre personajes populares en La Isla; Tatiana Gaviola sondea en pasajes decisivos del sindicalismo nacional en Machalí, 1951, Joaquín Eyzaguirre opta por la indagación antropológica en Dolores; el mundo de la marginalidad es el desafío que Luis Vera se plantea en Hechos consumados, la mediocridad y la alienación son los temas que Cristián Lorca asume en Nemesio; la violencia represiva y la protesta popular son, en fin, los de Andrés Racz en Dulce patria.
¿Qué sentido tiene todo esto? ¿De qué manera los esfuerzos invertidos en estos trabajos quieren conectarse con un público lo suficientemente amplio como para convalidarlos en términos de costo humano y material? ¿Cuánto de lo que produce el cine chileno responde a contribuciones visuales a la memoria colectiva de este país, cuánto a las urgencias de expresión personal y cuánto a los fines de la comunicación con los demás?
Estas interrogantes recorren la obra de Agüero y es positivo que se planteen y replanteen hasta que el propio cine chileno vaya elaborando –con películas, no con palabras- sus respuestas.
Ignacio Agüero formó parte del equipo que encabezó Alicia Vega en la investigación recogida en su libro Re-visión del cine chileno, publicado en 1979 por Editorial Aconcagua, y dirigió No olvidar, el impresionante documental sobre los sucesos de Lonquén exhibido el año 1984 en el país.