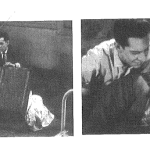“Fue un gran año, llegamos a superar la producción del cine argentino y del mejicano”, me dijo una vez el español avecindado en Chile Juan Pérez Berrocal, realizador y actor de cine. Quizás el único que pasó airosamente del cine mudo chileno al cine sonoro y activo hasta muy anciano. Había nacido en 1898 y a los 82 años todavía recordaba perfectamente la época que fue de sus mayores realizaciones.
El año 1925 fue de aquellos que hacen historia. Para el cine chileno fue un hito por haberse filmado la mayor cantidad de películas de todo el siglo XX, dieciséis, pero en otros terrenos fue también memorable por causa de los acontecimientos políticos que tan largo recuerdo dejarían.
Gobernaba a la sazón Arturo Alessandri Palma, el primer presidente no aristócrata del siglo, nieto de inmigrantes humildes, que dejaría instalada una dinastía conservadora en la política, aunque él se vistiera en ese momento de un progresismo de ocasión del que se despojaría en su segundo gobierno.
La crisis salitrera ya se había hecho sentir de manera trágica con la matanza de La Coruña y los problemas caóticos del parlamento habían producido un malestar generalizado que llegaría hasta las fuerzas armadas que terminarían tomándose el poder. Pero paralelamente la cultura nacional estaba generando uno de sus momentos más brillantes gracias al ascenso de la poesía. Neruda había publicado el año anterior sus “Veinte poemas”, Gabriela Mistral estaba recogiendo la fama internacional de “Desolación” y Vicente Huidobro revolvía todo al presentarse como candidato a la presidencia al final del año. Entre tanto aparece publicada la primera novela de Manuel Rojas, “Hombres del sur” y el drama de Armando Mook “La serpiente” es filmado en Hollywood con Rodolfo Valentino, la máxima estrella de la época.
Se funda el Colo-Colo. El Tani Loayza disputa en Nueva York el título mundial de boxeo en el peso liviano y lo pierde.
El alumbrado eléctrico de las calles de Santiago deja paulatinamente fuera de uso las lámparas públicas de gas.
La constitución presidencialista que consagra la separación de la Iglesia y el Estado es el acontecimiento político más trascendente y se mantendrá vigente por cincuenta y cinco años.
El Príncipe de Gales recorre el país durante una semana, después de la cual Alessandri renuncia a la presidencia, con gran alegría del general Ibáñez que codicia el cargo, pero no lo obtiene, todavía.
El cine internacional vive también un gran año. Se estrena la que puede ser la obra cumbre de Chaplin: La quimera del oro que alcanza éxito mundial. Los soviéticos están en el mejor momento de su creatividad y lo demuestran con El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, una obra maestra que se impone paulatinamente como la cumbre del nuevo arte. Es el año del debut en la dirección de Alfred Hitchcock y en el que Buster Keaton filma a elevado costo La general que se estrenará al año siguiente. Greta Garbo aparece en su última película europea La calle sin alegría de Pabst y llega a Hollywood para transformarse en un mito del siglo.
La literatura mundial ve asomarse a un desconocido autor checo ya fallecido. Se publica “El proceso” de Franz Kafka. Es también el año de la gran literatura norteamericana, cuando se publican “El gran Gatsby” de Fitzgerald y “Una tragedia americana” de Dreisser, que Eisenstein intentará adaptar al cine. George Bernard Shaw gana el Nobel de Literatura.
En América nacían Ernesto Cardenal, Celia Cruz, Paul Newman, Bill Haley y Malcolm X.
Se crea el Consejo de Censura Cinematográfica, que posteriormente le causaría problemas a Juan Pérez Berrocal por una de sus películas, Vergüenza, en que tocaba el tema de la sífilis.
Diablo Fuerte, dirigida por Carlos Borcosque
“Todo pasando” diríamos hoy. Y es que había razones para ello. El optimismo de los vencedores de la guerra se veía confirmado por los índices económicos, por la producción acelerada de los bienes de consumo y por la modernización industrial, que trae consigo una modernización paralela en las costumbres. Josephine Baker y su escueto cinturón de plátanos hacen furor en París porque presenta la novedad de una cultura emergente, vital y lúdica, que contrasta con las heridas de la vieja Europa, que buscan cicatrización mirando al otro lado del Atlántico y adoptando el charleston y luego el jazz, como formas de acelerar los ritmos de unos Años Locos, que eran también enfermos y muy inequitativos, donde los fanatismos se alimentaban del resentimiento de una masa muda y amenazante. Todo eso saldrá a la calle en unos cuantos años más, cuando la debacle económica deje al desnudo lo que el año 25 fue capaz de contener y anunciar.
En Chile el optimismo era moderado, una actitud de imitación a lo que provenía desde el lejano mundo occidental de entonces. La moderación la daban las circunstancias políticas, densas en avatares, 114 huelgas en ese solo año y que ya anunciaban los cercanos tiempos de la anarquía.
El cine se hacía cargo del impulso productivo, pero no necesariamente de los temas de la época. De las dieciséis películas estrenadas aquel año es difícil encontrar en sus argumentos, que es lo único que ha sobrevivido en casi todos los casos, alguna alusión a la complejidad de la situación que se vivía.
Pero algo hay sobre las costumbres sociales. El primer estreno del año fue Como don Lucas Gómez, con guión y dirección de Alberto Santana, el realizador más prolífico de la época. Cuenta la sencilla anécdota de un huaso que llega a la capital donde todos andan alienados por la modernidad y no saben ya bailar cueca.
Las dos películas siguientes estrenadas en el mismo verano también tienen a Santana como director, lo que dice mucho sobre la velocidad con que estas películas se producían. En ambas, Las aventuras de Juan Penco boxeador” y Mater dolorosa, el personaje principal es Juan Pérez Berrocal.
La siguiente película es un debut importante, el de Jorge Délano en la dirección, aunque ahí termina el interés de Juro no volver a amar, melodrama del que el bueno de don Jorge se arrepentía en su ancianidad diciendo: “juro no volver a … filmar”. Pero lo hizo inmediatamente después con El rayo invencible, de ambiente hípico. “Totalmente inservible el rayo ese” la definía su autor a quien escribe.
Nicanor de la Sotta era una figura importante del teatro y su Golondrina, estrenada el año anterior, había sido el mayor éxito de taquilla del cine nacional hasta la fecha y pretendía repetirlo con Pueblo chico, infierno grande filmada en el cajón del Maipo sobre un tema que ya se supone completo en el título. Efectivamente sería otro éxito, pero el último de su autor, muerto prematuramente.
Martín Rivas de Carlos Borcosque tenía como protagonistas a Jorge Infante y Silvia Villalaz y la adaptación era a la época contemporánea, seguramente por razones económicas, pero de todos modos fue un gran esfuerzo productivo que rindió sus frutos.
Martín Rivas, dirigida por Carlos Borcosque
Malditas sean las mujeres es un título misógino dirigido ¡por una mujer!, Rosario Rodríguez de la Serna, una actriz que se improvisa directora de un día para otro y el resultado al parecer lo demostraba.
Canta y no llores corazón es el espectacular melodrama con el que Juan Pérez Berrocal debuta como realizador y es junto a El húsar de la muerte de Pedro Sienna lo único que podemos ver de esa remota época.
Completan la lista otra película de Carlos Borcosque Diablo fuerte; dos más de Santana: El caso GB y Las chicas de la avenida Pedro Montt, además de La ley fatal de Eduardo Pérez Calderón, Donde las dan las toman de Rafael Arcos y Nobleza araucana de Roberto Idiaquez de la Fuente.
Al año siguiente la producción disminuyó a trece películas, lo que de todos modos es un logro considerando que el país iba en picada por causa de la crisis del salitre. Pero en todo el siglo XX no habría de nuevo tanta producción en un solo año.