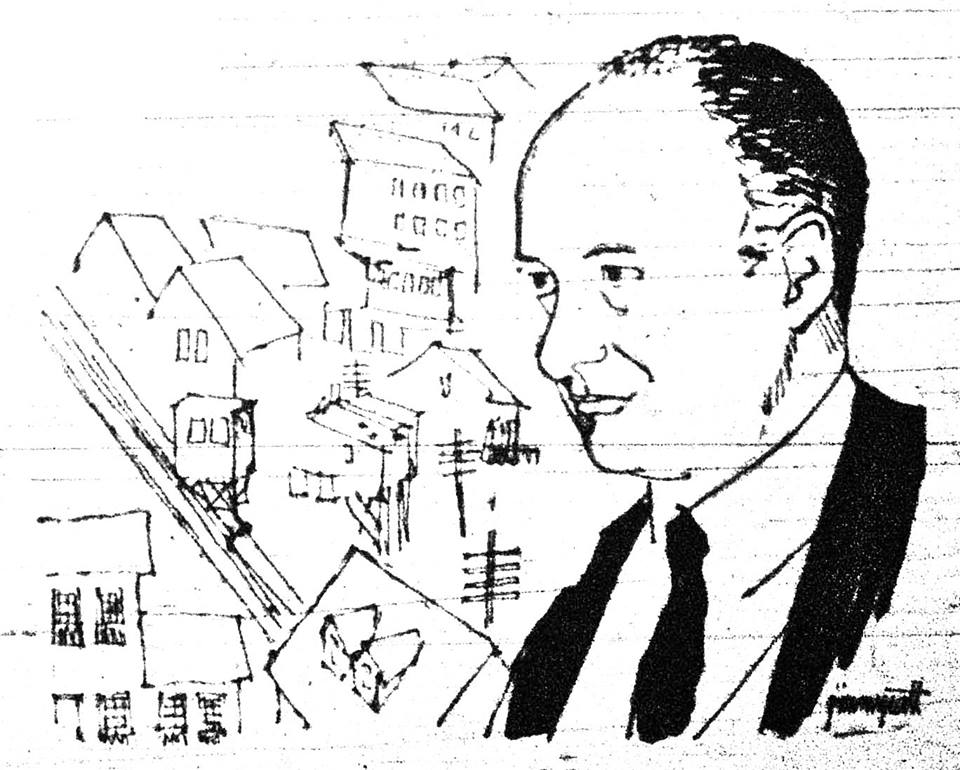(El texto tenía muchas fallas en su versión original, se hizo lo posible para que la transcripción fuera lo más certera posible)
Ante una producción numéricamente insólita en comparación a los años anteriores (para 1970-1971, 5, ó 6 films que esperan ser estrenados), es menester un amplio distingo. A saber: primero aquellos films que vienen siendo realizados por “los conocidos de siempre” (léase: Kramarenco, Kaulen, Bohr, Becker, Álvarez, Covacevich, etc.) de los que muy bien se sabe lo que pueden aportar (nulidad, las más de las veces); y segundo, aquellos que corresponden a una nueva promoción de realizadores, al margen de sus cualidades propias. En este terreno, “Valparaíso, mi amor”, significa la entrada al cine de un nuevo nombre –el de Aldo Francia– y cuya actitud (sin intención) se alinea dentro de lo que genéricamente (aunque con poca precisión conceptual) se ha dado en llamarse cine nuevo… (o cine joven, o cine de ruptura, etc. Dicho de otro modo: gente que intenta o ensaya un cine de expresión, un cine culturalmente consecuente, y no un mero espectáculo; un cine que a diferencia de lo que se ha hecho y viene haciéndose, no quiere ser la mera fabricación de películas cuya única intención sea la de imita a todas las películas que en el mundo han hecho).
Desde este punto de vista, el cine de Aldo Francia queda fácilmente ubicado entre éstos. Pero distinto es lo que “Valparaíso, mi amor” es capaz de aportar, y que su realizador ha logrado.
Si aceptamos la denominación de un nuevo cine chileno, el film de Francia a llegado a destiempo en primera instancia, es un film retrofechado, es decir, superado. Porque este nuevo cine chileno (o joven cine chileno), ha dado en 1968 una obra maestra: “Tres tristes tigres” de Raúl Ruiz (PEC 307).
No intentamos la comparación en desmedro de la originalidad e individualidad de cada uno. Se trata de utilizar el film de Ruiz como un punto de referencia, por lo demás, inevitable. Y es que dentro de un panorama cinematográficamente magro, no (ilegible) culturalmente vergonzoso, el film de Raúl Ruiz logró ser la primera obra cinematográficamente verdadera (hablando del largo argumental) hecha en nuestro medio. Y además, es la primera obra cinematográfica (ilegible) que implica también, al primer autor cinematográfico nuevo propiamente dicho– recibiendo consagración y espaldarazo decisivo (¿intensivo?), no en Chile sino (ilegible) el Pardo d’oro en Locarno (octubre de 1969) –primer premio de dicho festival, harto silenciado por la prensa de aquí– que significó una constatación de la universalidad, validez y actualidad de su lenguaje.
Nos hemos detenido un poco en el film de Ruiz dada su trascendencia. Por que “Tres tristes tigres” marcó un punto del que no puede prescindirse, ni muchos olvidarse. Una obra cinematográfica como la de Ruiz, primera tanto en el sentido cronológico como en el de niveles estéticos, debe situársela donde corresponde. De allí que, críticamente, su referenciación resulte no sólo oportuna sino indispensable. De otra manera, se invalidaría –por omisión de la premisa fundamental– todo juicio crítico.
El film de Ruiz –es decir, un film de ruptura, inconformista en el sentido profundo de su significado, dueño de un lenguaje propio, de una poesía valedera– obliga y compromete a la crítica en términos semejantes. Dicho de manera llana: es imposible tolerar o aceptar la falta de definición conceptual frente al cine y frente al lenguaje cinematográfico, en nombre de unos cuantos hallazgos técnicos, o de secuencias más o menos acertadas, o de buenas intenciones… Hacerlo implicaría ignorar lo único importante y trascendente que en largometraje argumental se ha hecho en nuestro país. (Nos referimos a films estrenados).
Aldo Francia viene del cine amateur. No utilizamos el término en un sentido peyorativo: estamos señalando un hecho. Ello le limita de la partida, en un cierto especto; limitación que parece no haber superado. Tras él hay una labor importante, digna de tenerse en cuenta (*) Pero no por ello hay que cegarse. “Valparaíso, mi amor” constata varios tópicos de la limitación. Básicamente, ésta podría definirse como la falta de una definición del compromiso cultural. Este ha sido vacilante, y por ello, ha estado librado a influencias diversas, asimiladas precipitadamente y en forma superficial. Baste un ejemplo: las raíces sobre las que “Valparaíso, mi amor” está agarrado. Hubo un tiempo en que la ciudad de Valparaíso, que en abundancia inspiró a escritores y plásticos, era ignorada por los cineastas (amateurs y profesionales). Si se le tocaba, no se iba más allá de lo pintoresco. Hubo de venir un maestro, Joris Ivens y realizar “A Valparaíso”, para que se dieran cuenta que los cerros, sus ascensores, sus casitas, sus gentes eran “fotogénicos”, y mucho más que los cuidados jardines de Viña. Surgió la nueva consigna: Valparaíso. Allí había de todo, desde elementos para lo pintoresco hasta para la más aguda y patética denuncia social.
No puede afirmarse lo que no ha sido. Pero si Ivens no hubiera pasado por Chile, Francia no hubiera hecho “Valparaíso, mi amor”. Pero, no es esto lo grave: lo malo está en que las lecciones del maestro holandés no han sido asimiladas, excepto en lo superficial; su influencia, es como si no existiera. Mejor dicho, el films de Ivens en nada influyó en Francia.
Otro ejemplo similar. Es el caso de la excelente fotografía y trabajo de cámara de Diego Bonacina: este extraordinario operador había sido previamente “ablandado” por Ruiz; en manos de éste, supo afinar un estilo, perfeccionar sus movimientos, hacer que su “cámara en mano” se convirtiese en un elemento esencial del lenguaje. Pero también las posibilidades de Bonacina han sido tocadas en las superficie, virtuosismo técnico, las más de las veces gratuito.
Ambos ejemplos nos obligan a abordar la médula del film. Nos hubiese gustado haber escrito: “nos obliga a tocar sus resortes ínfimos”… Pero no los hay. En su lugar, un gran desacierto, un disparo sin puntería; porque, conceptualmente, no se hizo puntería. El proyectil cayó en cualquier parte, y su tocó algo, fue por casualidad. Tal es el film de Francia, que desde el título merece una objeción: ¿por qué un nombre tomado de un ya casi clásico como “Hiroshima, mon amour”? Aunque hayan mil razones que lo justifiquen –no las hay en verdad– no debió usarse. Esto del título ilustra con alguna propiedad lo insinuado más arriba con el vocablo “amateur”.
“Valparaíso, mi amor” carece de plan. De allí la dicotomía que existe entre intenciones y lenguaje empleado. En el primer caso, tampoco éstas están claras, definidas. Por una parte denotan una aproximación a algunas técnicas del neorrealismo italiano de la década de 40; por otra, una ausencia de profundización en las raíces, sean sociales o humanas, que motivan la historia. Esta, en sus rasgos esenciales, ha sido tomada de un hecho real. Poco interesa que así haya sido, o que se le inventara. La cuestión es el sentido que de ella se desprende, originado por la manera en que ha sido contada.
He aquí que tocamos el punto básico: el lenguaje. El film oscila entre dos polos: o la anécdota es un mero hilo narrativo para un documental sobre la ciudad (hilo que en el caso del documental es absolutamente innecesario, prescindible, y solo aceptable en una concepción muy ramplona del género), o la ciudad que por sus características, genera dicha anécdota. Ambos polos, como puede verse, establecidos por razones analíticas, son también débiles en sí mismos en el film.
Sin embargo este vacilar existe, y arruina la obra. Por un lado, desdibujando la anécdota y sus posibles implicaciones humanos-sociales; por otro, condescendiendo a una dosis de determinado pintoresquismo –vicio repudiable– que llena de tiempos muertos la narración, y que causan la impresión de estar allí puestos solo para completar tiempo.
El film pudo tener, con los materiales con que se construyó, una definición clara: narrar esa historia (real o ficticia) con un tratamiento documental. Más, para lograrlo, era necesario un método de trabajo. Y eso, precisamente, faltó.
De allí que los diversos materiales narrativos, obtenidos de la realidad, se hayan ordenado echando mano a los lugares comunes más habituales y convencionales; de allí que el pintoresquismo fácil ocupe el lugar de la descripción rigurosa; que la pretendida crítica social, solo mueva a sonrisa. Defectos estos que estaba en el guión, pero que una “puesta en imágenes” más elaborada hubiese superado. Prueba de lo dicho en la secuencia más lograda, la menos artificial, la mejor encuadrada en el contexto de la narración que el film necesitaba: la secuencia en la posta. El lugar atiborrado de gente, la falta de personal. No hay camas, la mujer vuelve con el niño en brazos; su mirada, fija en los rieles del ascensor. Al día siguiente, el cementerio. Resignación. La humanidad del gendarme que acompaña al padre de la creatura sepultada, ya que cumple condena. Quien ha sintetizado tan brevemente, y con tanta intensidad dicho momento narrativo, es el cineasta en potencia que hay en Francia; y tras él, en ese momento; actuó su verdad; los muchísimos casos parecidos que ha visto en el ejercicio de su profesión: médico-pediatra. Allí está la sensibilidad humana verdadera, que aleja todo sentimentalismo (esa otra forma de “pintoresquismo”, el pintoresquismo moral).
Esta es la única secuencia válida del film. Lo único rescatable. El resto, por sobre lo señalado, es caótico. Francia no controló ni mesuró el virtuosismo (fotografía-cámara) de Bonacina: sus planos secuencia, gratuitos, son otra forma de tiempos muertos. Sus largas caminatas dentro de la cárcel no alcanzan a describir su ambiente. En fin, el señalado oscilar dentro de las múltiples posibilidades que le proponía la realidad, la falta de método para asimilar es desechar las sugerencias, sea del medio social en que trabajó, sea las de sus colaboradores inmediatos, arruina el film; lo reducen a una obra realizada con destacable solvencia técnica (mérito principal del operador Bonacina), pero carente de todo lo demás: coherencia interna, definición de lenguaje, estructuración narrativa.
Así, los puntos en que pretende una crítica al Servicio Social (la visitadora), o a la prensa (los periodistas), se auto-anulan. Queda como resultante: el sistema en que vivimos, es bueno; los malos son los que lo cumplen o ejercen, cuando bien sabemos de las verdaderas insuficiencias y defectos.
Quedaría por observar la cuestión diálogo. Y, nuevamente, el film de Ruiz, “Tres tristes tigres” se nos presenta como magistral. En Ruiz, la caracterización del “hablar chileno” –modismos, actitudes, verbales, etc.– eran parte de la acción y del comportamiento de los personajes. Aquí, meros adornos, más pintorescos que verdaderos, y redactados por quien jamás se ha planteado las verdaderas motivaciones del peculiar modo de hablar del chileno.
El trabajo de los actores, en general, no merece objeciones. El protagonista actúa más por presencia: su papel, dramáticamente, casi no existe. Sara Astica prueba, una vez más, ser la excelente actriz que siempre ha sido; en su trabajo, hay más aporte personal que mano del director. Idéntica observación cabe ante la espontaneidad de los actores jóvenes.
Queda de “Valparaíso, mi amor” una secuencia rescatable: la aludida de la posta; otra insinuada y no rematada: aquella del interior de la modesta casita, en que los adolescentes juegan, , donde la promiscuidad y la inicial sexual crean un curioso clima debido al movimiento “anárquicamente organizado” de la cámara, pero que no culmina con claridad. Algunos apuntes de la vida nocturna del puerto se invalidan por su falta de vitalidad: personajes tipos, pero no vida espontánea. Los intentos de humor (la secuencia de apertura) o la visita a la casa “rica”, verdaderamente lamentables. No hablar de ciertos intentos de diálogo en “off” o de aquellos momentos en que quiere pintarse el sadismo infantil o describirse cierta vida lumpen de los niños. Todo ello más propio de una sociología barata, que de verdadera vitalidad.
“Valparaíso, mi amor” deja un saldo muy en contra. La precipitación, las ideas preconcebidas, la puesta en juego de consignas muy a la moda, el pintoresquismo, la falta de rigor metódico, son las principales causas de este saldo. Que las señaladas secuencias válidas, aunque lo sean a nivel de apunte, sirvan como puntos de meditación. El cine nacional, sobre todo aquel que surge de grupos, que de una manera u otra propone una visión diferente, merecía una obra si no más madura, a lo menos libre de objeciones y bajezas típicas y propias de “los amatereus?”.
(*) A.F. Nació en Valparaíso en 1923. Médico pediatra de profesión, alterna el ejercicio de la medicina con el cine amateur. En 1962 funda el Cine-Club de Viña del Mar. Organiza allí una serie de actividades en pro de la cultura cinematográfica. Organiza un modesto Festival de cine Amateur, en el que con el tiempo se convierte en un importante evento de carácter internacional: los Encuentros de Cine Latinoamericanos. Ha realizado numerosos cortometrajes amateurs.
“Valparaíso, mi amor” es su primer film.