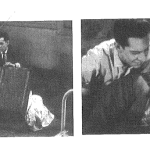Las primeras crónicas que revistas y periódicos nacionales le dedicaron al arribo del cinematógrafo al país, se presentaron bajo la forma de noticias acerca de esta novedosa tecnología, y comentarios plenos de admiración sobre aquel nuevo espectáculo. Los medios escritos locales, al igual que aquellos primeros espectadores, alababan los avances técnicos con que el primer mundo nos sorprendía. Tanto así que el cine se convertirá en una suerte de referente de cierto ideal de lo moderno; una verdadera fascinación que provocaba aquel mundo de progresos científicos y técnicos que proyectaba al resto del mundo el discurso positivista europeo. De hecho, algunas de las nuevas revistas que aparecieron en la época, y que buscaban llegar a un público que se dejaba encantar con este modelo, adoptaban nombres como Cinema o El Cinematógrafo [1], aun cuando su relación con el mundo del cine no era tan directa y más bien se enfocaban como guías de espectáculo y magazine.
En la misma línea, en 1915 se fundan Cine Gaceta y Chile Cinematográfico [2], que si bien no prescindían del mundo de las variedades, se enfocaban mucho más en el fenómeno de la producción fílmica local en el caso de Cine Gaceta, y en establecer un discurso crítico que ubique al cine en sus funciones propias, tarea que ocupó mayormente a Chile Cinematográfico en sus cortos dos años de vida. Para ello, en su primer número esta última revista contaba con secciones tales como: “Las obras maestras de la Cinematografía”, “Charlas cinematográficas”, “Pelambrillo Cinematográfico” y “Al reflejo de la pantalla”, donde se discutían los distintos fines sociales y científicos del cine, ciertas cuestiones técnicas, y la importancia del cine en Chile en general. En los números siguientes, Chile Cinematográfico se ocupó en señalar la validez de un apoyo expreso y claro desde el mundo político hacia el cine, al igual como sucedía en Europa, aduciendo el valor de los filmes a la hora de exhibir las costumbres y valores de cada país, y en la misma línea, la creciente importancia del cine como “portavoz de la cultura” y “educador moderno” [3].
Hacer del cine un agente de progreso cultural, paulatinamente se irá instalando en el mundo de la crítica nacional, sobre todo ante la oleada de producciones europeas que comenzaron a llegar a partir de la Primera Guerra Mundial, y que se constituían como un material mucho más interesante de analizar que aquellas primeras vistas animadas del estilo Lumière. Conocidos críticos de arte como Nathanael Yáñez Silva, que luego de la sorpresa inicial que significó el cinematógrafo, escribiera combativamente en contra de éste, tendrán que variar su postura ante el impacto y popularidad que cada nuevo estreno obtenía en la sociedad santiaguina. De hecho en otra revista en el estilo de las anteriormente citadas, El Film [4], Yáñez Silva tendrá una columna en donde desarrollará crónicas sobre su propia experiencia en el cine. El Film, a lo largo de su vida editorial, buscó diversificar el discurso crítico sobre el cine con secciones del tipo: “Juicios y reseñas”, “Estrellas y luceros”, “Crónica cinematográfica”, “En la penumbra” y “Reflejos de la pantalla”, siempre en el esfuerzo de profundizar y profesionalizar un análisis serio e imparcial del fenómeno fílmico.
En el contexto de diversificar las estrategias comunicacionales que circulaban en el formato de revistas especializadas, y que en mayor o menor medida se interesaban en el cine, es que surge La semana cinematográfica. Medio que desde sus editoriales buscó en un primer momento definir socialmente quienes acudían al cine en Chile y cuáles eran los gustos de ese público. Una masa que en su gran mayoría estaba compuesta: “por las gentes vulgares de todas las edades y condiciones, por los obreros, por los estudiantes, por los agricultores, por los comerciantes, por los empleados de oficina, por los industriales y, en general, por todas aquellas personas de alta o baja cuna que, por cualquier motivo, no han logrado intelectualizarse lo bastante para figurar en el grupo de los privilegiados de la cultura” [5]. La responsable de esta crónica fue Lucila Azagra, directora del medio, y es claro que la mirada hacia el cine de este sector de la crítica, poseía un sesgo despectivo y pleno de prejuicios hacia quienes asistían asiduamente y posicionaban al cine como el espectáculo favorito de ese nuevo y creciente público.
Con este discurso La semana cinematográfica pretendía posicionarse como una revista orientada a los gustos de la alta burguesía y a quienes tuviesen la cultura y acceso suficiente para asistir a espectáculos de mayor valor artístico que el tan vapuleado cine. De hecho en su primer año de existencia se autoproclama la “revista favorita de la alta sociedad” [6]. Pero paradójicamente, desde este primer aniversario y dado el definitivo vuelco de un público de todos los estratos hacia el cine, posicionándolo como un verdadero fenómeno social, la revista dará un radical giro hacia las demandas del público y el mercado. Promocionando más adelante entre sus páginas el star system de Europa y Hollywood a través de fotografías de sus estrellas, artículos biográficos de actores y actrices de moda, y encuestas sobre su popularidad entre los lectores. Incluso en las nuevas editoriales de la revista se proclamará una defensa incondicional al cine norteamericano por sus espectaculares avances y logros, más un moderado apoyo a la producción nacional. Estas características serán las que finalmente definan el devenir de la crítica de cine en las revistas especializadas a futuro, situando a La semana cinematográfica como un notorio rival de El Film, ambas precursoras de futuras publicaciones tales como Hollywood (1926-1928), Crítica (1929-1930) y Ecran (1930-1969), esta última la revista de difusión y crítica más importante del cine en Chile a lo largo de su historia.
BIBLIOGRAFÍA
– Bongers, W. (2010). El cine y su llegada a Chile: conceptos y discursos. Taller de Letras N°46. Pontificia Universidad Católica de Chile.
– Jara, E. (2010). Una breve mirada al cine mudo chileno con sus aciertos y descréditos. Taller de Letras N°46. Pontificia Universidad Católica de Chile.
– Mouesca, J. (1998). Cine y memoria del siglo XX: cine en Chile. Santiago: LOM
[1] El Cinematógrafo fue una publicación que circuló en la ciudad de Punta Arenas entre 1909 y 1911 como “periódico semanal humorístico de actualidades”, de cuatro páginas el número. Se lee en la breve editorial de su primer número que “(e)n fin, de todo tratará un poco y por eso es que se ha elegido el título de El Cinematógrafo” (15 de agosto de 1909, Punta Arenas, Año 1, N°1). Bongers, 2010, p. 153
[2] Cine Gaceta es editada en su primera época entre 1915 y 1916, en Santiago, y en la segunda entre 1917 y 1918, en Valparaíso, con un total de 50 números, de los cuales se conservan 23 en la Biblioteca Nacional. El director es Augusto Pope (Augusto Pérez Órdenes), quien se perfila como una voz importante de la primera crónica cinematográfica en Chile y escribe también en otras revistas durante estos años. Cine Gaceta cuenta, además, con la colaboración del periodista Carlos Varas Montero (Mont-Calm), quien escribió en Zig-Zag y Pacífico Magazine. Cine Gaceta también reproduce críticas de la revista neoyorkina de habla española Cine Mundial, el modelo para muchas revistas latinoamericanas de cine, y que se publica a partir de 1916. Bongers, 2010, p. 154
[3] Publicado en “El cine como educador moderno”, Chile Cinematográfico, N°8, Año 1, Santiago de Chile, 31 de octubre de 1915.
[4] El Film, revista editada en Santiago entre 1918 y 1919 (hay también un diario cinematográfico llamado El film, publicado en Valdivia, entre septiembre y octubre de 1919), cuenta con importantes colaboradores permanentes del mundo teatral e intelectual; con agentes en distintas ciudades del país, y corresponsales en Estados Unidos, Argentina, España e Italia. Se conservan 19 números en la Biblioteca Nacional. Bongers, 2010, p. 156
[5] “Los gustos del público” (Editorial), La semana cinematográfica, N°2, Año 1, Santiago de Chile, 16 de mayo de 1918
[6] “Nuestro primer aniversario” (Editorial), La semana cinematográfica, N°52, Año 1, Santiago de Chile, 1 de mayo de 1918