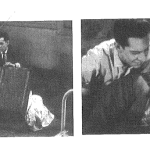En su primer trabajo como directora, Sofía Gómez escogió un tema difícil. En Quiero morirme dentro de un tiburón -su ópera prima que compitió en la sección de películas nacionales de Fidcos- se instala en un centro de reclusión infantil, lugar que a ratos parece cárcel, en otros una escuela e incluso por momentos un hospital, en el que niños en riesgo social permanecen temporalmente mientras se resuelve su tránsito hacía lugares permanentes.
Ahí nos presenta la historia de Carla, quien a sus catorce años tiene a cuestas numerosos episodios de violencia y depresión. También nos encontramos con Jeremy, niño que con doce años ha estado y escapado de varios centros similares y que manifiesta severos problemas de violencia. Y con varios otros, en cuyos nombres no nos detenemos mayormente, pero que pasan sus días en ese lugar a la espera de que su buen comportamiento les permita acceder a beneficios (salir acompañados, más horas de televisión, etc) o que determine su traslado hacia otro sitio.
Este trabajo surge tras un largo proceso de investigación, en el que Gómez literalmente se planta con su cámara a registrar la cotidianeidad del lugar. Desmarcándose de la mirada y el tono lastimero con que se abordan las historias de estos niños, este trabajo nos ofrece postales estremecedoras, sin necesitar en ningún momento exhibir un ápice de violencia en ellas. Todo aquello sucede fuera del campo visual.
Con cámara fija y planos mayoritariamente cerrados, este documental define su narración en dos niveles. El primero, netamente visual con imágenes centradas en los rostros de los niños o detalles de algunos objetos con los que se relacionan, como los títeres que fabrican en un taller del que participan al interior del recinto. El segundo, tiene que ver con la sonoridad, que es el eje articulante del relato, el que devela la crudeza de la vida de los protagonistas. Viendo las manos de dos niñas mientras juegan Monopoly oímos con una naturalidad que conmueve el por qué las medican. Una confiesa que padece desde los once años depresión, la otra que ha intentado suicidarse tirándose al metro. Mientras se desarrolla esta conversación, la cámara se detiene en los avances y retrocesos de cada una en el tablero del juego.
La tensión que se produce entre lo visual y lo sonoro es lo más interesante de Quiero morirme dentro de un tiburón y que hace de este trabajo una pieza atrevida, delicada, respetuosa e inteligente. Este contrapunto no se remite únicamente a que estamos hablando de violencia sin verla, sino que se extiende también a la forma en que se muestran los niños. La naturalidad con que relatan episodios complejos de sus cortas vidas no se condice con las expresiones de sus rostros, las que la autora capta con especial cuidado y belleza, resaltando, ante todo, su condición de niños.
En este relato la cámara se instala de un modo distante, no se relaciona de cerca con los protagonistas sino que más bien los observa atentamente. Si bien, esa fue una decisión para darle altura de mira al tema, queda la sensación de que la autora se adentró en el lugar y ella y su cámara quedaron inmóviles con la realidad del mismo, quedando inhabilitadas para narrar y únicamente capaces de oír lo que ahí pasaba.
En días en que temas como la educación, discriminación, violencia y reinserción se han transformado en tópicos de discusión es alentador encontrarse con un trabajo debut con las características de Quiero morirme dentro de un tiburón, que es un ejemplo de un cine comprometido socialmente, pero que al mismo tiempo posee cualidades audiovisuales para hacerlo algo mucho más interesante que una mera pieza de denuncia.