El registro fotográfico de Julius Popper y sus hombres, posando junto a los cadáveres de nativos selknam que acababan de asesinar fue el detonante para la película Los colonos, aclamada cinta nacional que llega estos días a 60 salas de cine a lo largo de todo el país.
La película, dirigida y co escrita –junto a Antonia Girardi– por Felipe Gálvez nos invita a adentrarnos en el recorrido que hace un trio de dispares y violentos personajes que tienen por misión asegurar un camino desde el Pacífico el Atlántico de Tierra del Fuego para un estanciero a quien se les han entregado todas esas tierras en el Chile de 1901. Esta misión incluye una brutal cacería de los indígenas de la zona en nombre del avance de la civilización y el desarrollo.
Los colonos toma todos los elementos del western para sumergir al espectador en el tránsito de los personajes, utilizando hábilmente la banda sonora y lo impactante de los paisajes para contagiarnos de emociones que mezclan la conmoción ante la espectacularidad del paisaje, el desarraigo, la soledad y el desarrollo de la oscuridad que se requiere para deshumanizar, violentar y asesinar a los nativos. La película es consciente de que al mismo tiempo se alimenta y se suma a los imaginarios de época que otras películas –como Blanco en blanco (2019) de Theo Court –, novelas – entre ellas la notable El corazón a contraluz (1996) de Patricio Manns- y los múltiples registros históricos, han ido construyendo respecto a la apropiación de esos terrenos de fin del mundo y el genocidio asestado a sus habitantes originales.
Históricamente la pregunta clave del western es la tensión entre barbarie y civilización, entre el avance del hombre blanco que se mueve con la convicción de que Dios y el Estado en formación respaldan su hacer, y el habitar de las primeras naciones que ocupan el territorio desde tiempos inmemoriales. Lo interesante de Los colonos es que genera una dislocación de esta lógica al obligarnos a preguntarnos ¿Quiénes son los bárbaros acá? Sin hacer sobre énfasis moralistas respecto al actuar de “los blancos” nos obliga a mirar de frente la violencia sobre la que se construyó también la joven nación chilena. La estrategia narrativa para generar esto es situarnos desde el personaje de Segundo, un mestizo que trabaja para los colonos y con cuya mirada nos identificamos desde el espanto, pero también desde la normalización época del quehacer de estos hombres que se mueven más allá de los límites, geográficos y éticos.
No es casual que desde su estreno en la sección “Una cierta mirada” del Festival de Cannes esta película esté generando aplausos y buenas críticas, y que fuera escogida por los profesionales del cine que conforman la Academia de Cine de Chile como propuesta para ser considerada por los Premios Oscar. En mi opinión no se trata sólo del muy bien logrado ejercicio cinematográfico que sostiene esta película, sino de que Los colonos sigue instalando preguntas que nos persiguen hasta hoy. Preguntas tan contemporáneas como quiénes son los dueños de un territorio, cuáles son las lógicas que definen que es legal y que significa eso y, sobre todo, cómo es que nos relacionamos con la otredad.


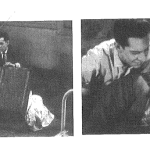




Dentro de lo notable de la literatura magallánica cuenta Pavel Oyarzún, cuya novela Barragán habla de ese indígena que se rebela a la colonización del blanco europeo de apellido Menéndez que viene a ser uno de los Estancieros que llevan a cabo esa matanza. También la novela San Román de la llanura que retoma personajes asesinos que la joven nación chilena ocultó durante décadas. Frases repetidas, pero no la obligación de leer a Oyarzún, novela y poesía que «descorre el velo» como dijera Fagnano al pelear con Menéndez acusando el asesinato masivo de la población indígena. Recomendado.
No he visto la película y la espero en streaming porque a Osorno no llegará en el cine.