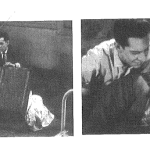Hace años expusimos en diversos encuentros sobre el surgimiento, a través del documental La Once (2015), de otra forma de memoria en la no ficción chilena. Siguiendo a Platón identificamos la memoria estética de la película con la noción específica que el designa, “retentiva”, una memoria de los sentidos, sin pretensión argumentativa, sin el impulso estructural para articularse como conocimiento. La exitosa película Nostalgia de la luz (2010) era el contrapunto figurativo de esa modalidad reminiscente. La película de Guzmán ofrecía diversos y barrocos esfuerzos de caracterización de la memoria como un proyecto de conocimiento, de actualización de sentido que presentaba en Chile el cuadro paradojal de escenas de reminiscencia, las escenas de la ciencia, y escenas de olvido, la de los detenidos desaparecidos de la dictadura. En 2023, en La memoria infinita, Maite Alberdi retrocede a la forma estética de la memoria que ha impuesto Guzmán en la conciencia del cine chileno. Esta conexión tiene un nudo figurativo ejemplar. En Nostalgia de la luz después de extraordinarios recursos gráficos de retención espacial del arquitecto Miguel Lawner en los campos de detenidos por los que le tocó pasar en dictadura cierra su participación presentándolo junto a su mujer, afectada de Alzheimer, destacando la ironía de la vida Guzmán comenta que la figura, caminando juntos, alejándose, representan a la vez la memoria y el olvido.
Me gustaría compartir esa ilusión que puebla con afiches los paraderos de Santiago de que La Memoria Infinita es una película optimista y que la ternura del amor de la pareja formada por Paulina Urrutia y Augusto Góngora superan la tragedia enajenante del mal de Alzheimer que sufre éste, pero no logro compartirla, experimento la conclusión del filme con la misma oscuridad y pérdida de nitidez que tienen aquellas escenas en que el protagonista, en algo así como una terraza de su casa, clama “soy Augusto Góngora y me conocen, por favor, ayúdenme”. No es esa la última escena del documental, es cierto, en el pasaje final en un exterior, entre arbustos y flores, ocurre un brevísimo, bello diálogo: “linda”, “tú también eres lindo”, “gracias”. Pero las imágenes de los extravíos, de los desvaríos son tan elocuentes y tan evidente la progresión de la enfermedad que no debo ser el único espectador del filme que imagina con más fuerza otras escenas finales en la vida de Augusto Góngora, otras prefiguradas por las más sombrías del filme. Y no está mal pensar así, el amor y la ternura no son ejemplos más fuertes, más instructivos que el dolor de la finitud, que las muestras de la fragilidad de la conciencia.
Quizás la ternura del cine de Alberdi esté perdiendo fuerza o se vaya dejando ganar por el componente tanatológico, por la dimensión filial del sentimiento de pérdida. En La Once mientras se desenvuelve, casi siempre con hilaridad, esa colorida y hedonista reunión de amigas veteranas, en un segundo plano que es el de la elipsis, van enfermando, muriendo, desapareciendo las mismas amigas. En Los niños (2016) el amor de la pareja protagónica, la inocencia laboriosa de los integrantes de la comunidad con síndrome de Down, logran sostener el ambiente dichoso, estético, a pesar de las punzantes meditaciones sobre la imposibilidad de formar pareja en esta sociedad y la imposición de un régimen de interdicción laboral, económica. La cortesía de don Sergio Chamy, el protagonista de El Agente Topo (2020), el discreto circuito fiscalizador que despliega por el correcto hogar de ancianos, el modo infantil de algunas internas y de las fiestas del establecimiento logran imponerse anímicamente a las escenas de abandono familiar y de enajenación que dispone Maite Alberdi. El triunfo de la ternura como rótulo de la ancianidad fue tan excelente en términos retóricos y tan excelente en términos de la recepción que Don Sergio en pocas semanas pobló con su iconografía de cartón infinidad de espacios públicos, especialmente farmacias y multitiendas. Esta vez el plano de la ternura de Góngora y Urrutia es sólo un efecto de una programación de campaña, una apariencia a priori, no una respuesta social, al menos aún no. El estigma de la enfermedad es muy fuerte en la cultura, ya habló sobre esto Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas (1980) mientras consideraba las caracterizaciones simbólicas de la tuberculosis y el cáncer.
En la primera escena, sometida paradojalmente a la analogía entre despertar y acceder a la conciencia, Augusto Góngora, en la cama, pregunta “¿qué hacemos aquí?”, a lo que Urrutia contesta “vine para que recuerdes quien fue Augusto Góngora”. La cámara se siente dispuesta con un trípode en un costado de la cámara. Las palabras de la actriz y compañera del periodista y la disposición del registro exponen de entrada la naturaleza del pacto que representa el sentido a la vez expositivo, observacional, autorreflexivo del documental. Respecto a estas categorías documentales de Bill Nichols sólo falta reconocer la de interacción que a veces surge esbozada cuando Maite y Paulina se parecen fundir en el personaje que consulta a Góngora, consultar en un modo esquemático y persistente, ¿te gusta tú casa? ¿te gusta caminar? ¿de qué te gustaría acordarte? Inquietudes propias del formato de una biografía, pero también reacciones de oposición terapéutica al olvido progresivo.
Es de suponer que el documental surge del consentimiento de Augusto Góngora de exponer en un documental realizado por Maite Alberdi su vida afectada por el avance del Alzheimer, de presentar ese proceso en el espacio doméstico, compartido por su compañera, por su esposa, Paulina Urrutia, cuya interacción incluye en la parte instrumental del pacto ejecutar parte del registro, llevar a cabo interrogaciones, y, de acuerdo a lo que el montaje final revela, realizar ambas cosas en los momentos de mayor sufrimiento o desvarío del personaje. El filme muestra que el tiempo del documental comprendió la pandemia, el confinamiento, hay referencia a ello, aunque la costumbre de los exteriores cordilleranos, los caminos de las caminatas, atenúan el encierro. Sin embargo, podemos imaginar que la gran variable morbosa del covid puede estar detrás de los encuadres geométricos, del registro rígido que seguramente operó Paulina Urrutia en el declive de su compañero. No hay en La Memoria Infinita un momento de making off en que al personaje le expliquen la legitimidad del procedimiento de la obra, del registro, como cuando vemos a Maite y su equipo explicándole a Don Sergio estas variables en El Agente Topo, lo que si hay es la convicción que Urrutia y Góngora son sujetos mediáticos, televisivos, audiovisuales, y que su existencia ha sido en gran medida expuesta, sobre este punto insistimos en el pasaje “soy Augusto Góngora y me conocen, por favor, ayúdenme”.
La intención descrita inicialmente “recordar quien es Augusto Góngora” se monta como raccontos mediáticos de la televisión de los 80 y 90 destinados al espectador del documental, pero a veces suceden como parte de un acontecimiento intradiegético, por ejemplo, cuando Paulina y Augusto están viendo viejos registros de video. Las escenas de la vida cotidiana de las poblaciones en dictadura, el pensamiento sobre la contingencia de los niños pobladores, la represión callejera, el testimonio de las víctimas de las acciones policiales criminales, el testimonio de Luisa Toledo madre de los hermanos Vergara Toledo, estos ejemplos definen la intención de evocar el programa disidente y marginal de Teleanálisis como un proyecto de lucha, de riesgo político y no tanto, por ejemplo, de cobertura de las escenas culturales emergentes como la del rock chileno de los 80 tarea que si realizó. La heroicidad que surge de esta configuración biográfica de Góngora, artífice y protagonista de ese espacio de resistencia, la llamaremos del compromiso. El sentido social del compromiso que despliega desde Telenálisis y después , en los 90, en el área de la cultura de TVN, sobre una comunidad ansiosa de saber tras el confinamiento dictatorial asume en la narración documental un sentido acelerado, de acopio de pruebas, breves fragmentos de programas, breves interacciones con personajes, como un inventario sin meditación. Por ahí alcanzamos a retener las interacciones de Góngora con Raúl Ruiz, el pasaje incomodo en que Góngora relaciona forzadamente los fantasmas en pena del cineasta con la imposibilidad de morir, como hecho judicial y afectivo, de los detenidos desaparecidos chilenos, y después la participación del periodista en La recta Provincia (2007) donde, duplicado a través de un espejo, en un diálogo consigo mismo demostró que lo suyo no era la actuación sino el periodismo.
Esta vida escénica, audiovisual de Augusto Góngora se va enhebrando en el documental con la vida escénica de la actriz Paulina Urrutia. Su apariencia siempre dichosa, joven, se expresa a través de una gestualidad que no varía nada entre los planos de registros de archivos de telenovelas y aquellos de la vida compartida con Augusto, aparece siempre como un personaje enamorado, saludando desde lejos. Especialmente bellos son los planos de ambos viajando por la Laguna San Rafael. La cordialidad escénica de ambos sumada al paisaje de los témpanos que flotan en el agua calipso y de los ventisqueros que se derrumban como estallidos descomunales seguro jugarán a favor en el interés de los públicos extranjeros, los jueces de los Oscar, de la ideología visual de Netflix.
Este amor real, descrito como amor mediático, como amor de la historia de Chile, entre la ministra de Cultura y su consorte el periodista, ambos entrando o saliendo de La Moneda, es interesante más allá de la incuestionable fortaleza del vínculo pese a la enfermedad del Alzheimer de Góngora, es interesante porque define el presente como un tiempo, una cultura, un estado de conciencia donde es posible o necesario exponer la propia vida a través de las cámaras, en las pantallas, donde el sentido de la vida tiene que ver con esa exposición.
Dos cosas sobre la relación entre imagen y terapia.
Una, dijimos que nos parecieron muy breves los fragmentos dedicados a la labor periodística de Góngora, que no tenía desarrollo cada pasaje, sino que el contenido funcionaba como un argumento por acumulación. Esta agitación en algún sentido tiene que ver con el tratamiento terapéutico que le aplica Paulina Urrutia al enfermo, un tratamiento que acaso sea la aplicación unilateral de un modo de vida hiperactivo: caminar, andar en bicicleta, ver videos, bailar, bañarse, peinarse, ejercitar las piernas…En realidad el asunto no es la actividad sin pausa en la rutina de vida de Paulina y Augusto, o de Augusto como paciente, el problema es el sentido del montaje, que no ofrece pausa, contemplación, meditación ni en el conjunto retórico de los archivos ni en el mecanismo de la vida diaria de la pareja. Ni siquiera la música, las canciones de Silvio Rodríguez, Manuel García, Ismael Serrano, referidas al paso del tiempo, dan lugar a pausas, aun cuando se imprimen íntegras en la edición pero su extensión se pierde bajo la actividad escénica. Una de las pocas imágenes que funciona como intervalo, como leitmotiv, levemente como franja meditativa es la de la jaula de pájaros la que desgraciadamente pertenece al sistema más recurrido de los tópicos simbólicos, de los símbolos de encierro.
Dos, la actividad sin freno, que se comprende como parte de esa explicación neurológica mítica, la de hacer que el paciente de Alzheimer diversifique la actividad de su cerebro, produce anomalías en el sentido de realidad del documental. Góngora baila en el escenario junto con los actores de un montaje teatral en el que participa Paulina, al parecer el montaje de Griffero “La iguana de Alessandra”, baila felizmente, el documental explica que le gusta bailar, pero su baile no sigue la coreografía del resto. ¿De qué se trata lo que vemos? ¿Paulina lleva a Augusto a los ensayos y la compañía tolera que por momentos interactúe en escena? ¿O se trata de un dispositivo para el documental, de una inserción performativa en el registro del mundo biográfico? Algo semejante sucede cuando están viendo películas sobre el golpe y la dictadura, por supuesto, La Batalla de Chile (1977), y terminan hablando sobre José Manuel Parada, amigo de Augusto Góngora, entonces, Paulina le pregunta a Augusto si se acuerda de él y éste afirma que sí, ella profundiza el tema y dice “los degollaron… ¿te acuerdas?” y el se desespera y replica “y lo hicieron delante de muchos cabros chicos” y llora amargamente. No es el llanto amargo el que preocupa a algunos espectadores sino su causa, si es que tenía sentido profundizar el ejercicio de memoria hasta la evidencia dolorosa, si el ejercicio está destinado a la intensidad dramática del documental o es la parte dura de una terapia de recordar que conviene al enfermo de Alzheimer. Lo común de ambos ejemplos es la incertidumbre, en un pasaje dramático, de la naturalidad existencial, o cierta confusión entre lo simulado y lo espontáneo. Estas licencias del sentido de lo real propuesto tienen cierta historia en la poética de Maite Alberdi, por ejemplo, a través de ese pacto de realidad que entabla Don Sergio con los espectadores respecto al sentido de su presencia en el hogar de ancianos, pacto que incluye el tópico de la mirada policial a través de sus lentes que graban que no es otra cosa que la codificación de una mirada subjetiva en el mundo histórico.
Es difícil encontrar el dato, porque El Agente Topo y La Memoria Infinita enmarañan la búsqueda en la web, pero Maite montó una obra de teatro con otra autora, esa obra estaba protagonizada por mujeres mayores que pasaban el tiempo recordando, hablando de los hijos o conversando con su personal doméstico. Cuando los monólogos de los personajes se tornaban particularmente erráticos y dolorosos la escenografía giraba y las habitaciones de los departamentos se convertían en habitaciones de un sanatorio, así, recién en el final, en el límite de la enajenación, como un deus ex machina escenográfico, entendíamos que toda la normalidad del mundo escénico era el fruto del delirio de las ancianas, de las internas. Sospechamos que el violento vuelco escenográfico que convierte una realidad en otra tiene que ver con esta performatividad instrumental de la emoción en Alberdi.
Para terminar dos palabras, una sobre la relación posible entre La memoria infinita y los 50 años del Golpe. La descripción fragmentaria que hace el documental del trabajo de Góngora en Teleanálisis y la insuficiente referencia al libro Chile, la memoria prohibida (1989), cuya investigación periodística encabezó Augusto Góngora y escribió Fernando Atria, no permite estimar la singularidad de su contribución a los contenidos y formas de la memoria del golpe, la dictadura y los detenidos desaparecidos, no permite sino integrar el compromiso social y político de este periodista con el de muchos, con el de miles de chilenos sin exposición particular.
Última palabra. Diremos que la memoria se manifiesta a través de un complejo sistema poético en la creación audiovisual chilena desde fines de los 80 hasta el presente. Al respecto avanzamos y retrocedemos ideológicamente, desde la memoria institucional a la subjetiva, desde la indiferencia culpable de la justicia al olvido individual como liberación. En este juego maniático otras fuentes de recuerdo y amnesia entran en el juego retórico, una de ellas es el olvido patológico, el olvido progresivo del Alzheimer, amnesia de lo reciente, amnesia de lo remoto. Frente a esta amnesia interesa, sorprende, conmueve el amor enorme de los que quieren sostener a los suyos en la conciencia, en el sentido compartido del presente. Creemos que es precisamente esto es lo que trasciende en el filme de Maite Alberdi, su revelación sustancial, la amorosa lucha de Augusto y Paulina por conservar la conciencia.