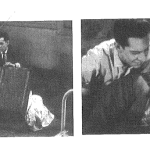Este año se conmemoran 40 años del estreno de la película El Chacal de Nahueltoro, considerada un clásico de la cinematografía local. A casi medio siglo de este acontecimiento, una película tan subterránea como lo fue el “Chacal” en su momento, ha sido tildada por diversos críticos de cine como la “herencia lógica”, y terroríficamente la ha sepultado con adjetivos de la índole de “cruda”, “dramática” o “sucia”.
Mas allá de las vaguedades, lo cierto es que efectivamente El Pejesapo, película producida con recursos básicos, se sitúa en una línea planteada hace ya cuarenta años por un grupo de cineastas que cambió los grandes estudios por locaciones en regiones y temas minimalistas y metafóricos.
¿Bajo que criterio se podría aunar El Pejesapo, con El Chacal?
Básicamente en que ambas fueron concebidas en otra época de sus épocas. El Pejesapo, es una película que toma distancia de sus “colegas”, por que no registra las historias, los paisajes y los dramas que el cine contemporáneo nacional si se empeñan en retratar, en corrientes distintas. Se escapa del cine intimista, contemplativo, autoreferente incluso (“cine terapia”, lo define el director Orlando Lübbert) de una “no-generación” surgida de las escuelas de cine y la cinefilia.
El Pejesapo puede ser considerado cine de resistencia por que intenta hacer un retrato de la periferia que solo aparece como lumpen en los noticieros, tal como la historia del asesino asesinado en que se transforma la historia de José del Carmen en El Chacal. En Pejesapo, Daniel SS subvive desde los márgenes, “baja” al (extremadamente hostil) centro de la ciudad, y la ciudad lo devuelve, cesante. En otras palabras, no lo asesina, sino que lo niega, lo esconde, lo relega y, por último, lo utiliza, en una secuencia hilarante con una Presidenta otorgándole una oportunidad de supermercado.
El Chacal de Nahueltoro logró ser un crudo relato de la indigencia y la pobreza, tanto de un personaje como de una sociedad que se conmovió al verse al espejo. El Pejesapo consigue ser un desordenado no-relato descendente, sin final, en la medida que las desigualdades y las injusticias nunca se solucionarán. La película termina en convertirse en un relato de las oportunidades que toman los sin oportunidades, casi como una poética de la decadencia urbana del Centenario.
Es muy poco lo que enlaza una película de otra, pero quizá el hilo continuador entre ambas películas es la intención que las une. Ambas, en diferentes matices, condenan la miseria humana, y la influencia moralista de la sociedad sobre los desposeídos. Pejesapo se termina por convertir en un extraño producto postmoderno: habla de si mismo en colectivo, devela una sociedad que pasa al lado nuestro y que negamos, profundamente, con la camiseta de progreso y uniformidad. Es una película que resiste, desde una trinchera feble, contra el cine de industria, de egos perfumados y salas de cine tradicional. Es un cine que resiste el género (se hibrida entre documental, ficción y falso documental), el objetivo de llenar la sala el primer fin de semana y el estreno con cocktail. En síntesis, resiste todos los vicios del consumo, de la imagen y del penetrante imaginario telenovelesco.
El Pejesapo representa una isla en el panorama cinematográfico contemporáneo, y significó un pequeño ruido en el movimiento audiovisual local por su “diferencia”, mas que por sus méritos indagatorios. El solo hecho de negar y resistir, la convierte en una de las películas mas ricas que ha pasado por salas locales.
* Este texto fue escrito con motivo de la reapertura del Cine Club de la Cineteca de la Universidad de Chile . Luis Horta es Cineasta con especialidad en Post Producción de la Escuela de Cine Universidad Arcis, Chile, y con estudios de especialización en restauración cinematográfica en UNAM; México. Actualmente es Subdirector de la Cineteca de la Universidad de Chile. Ha realizado la restauración de las películas Caliche Sangriento (Helvio Soto, 1969), El Leopardo (Alfredo Llorente Pascual, 1926), y ha participado en los equipos de restauración de las películas El cuerpo y la sangre (Rafael Sánchez, 1962), Río Abajo (Miguel Frank, 1950), Canta y no llores corazón (Juan Pérez Berrocal, 1925) y Bajo la cruz del sur (Alberto Santana, 1947), además de procesos de digitalización en películas de Miguel Littin, Raúl Ruiz, Patricio Kaulen, Helvio Soto, entre otros. Actualmente co realiza junto al investigador Raúl Camargo el Proyecto de Investigación “Cine Chileno en la Unidad Popular”, además de trabajar en la investigación “Chilefilms 1939-1949”.