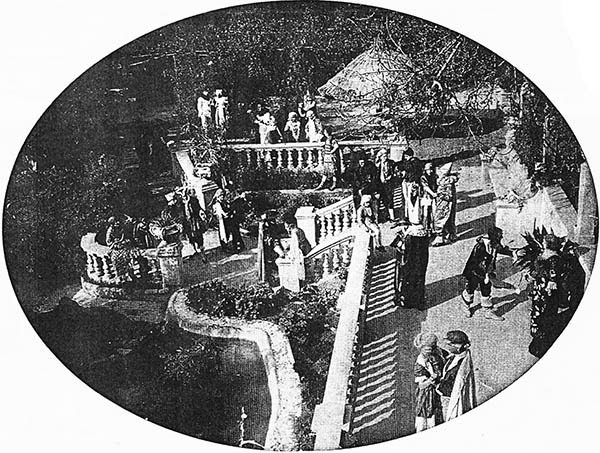Profundamente humano y generoso. Esta película es el verdadero poema de amor triunfante de nuestro país o hagamos de Cinemachile una peineta.
Sacando una pega de transcripción de diversos archivos de prensa de los años 20 sobre el incipiente cine chileno, le pude sacar el pulso a lo que, casi 100 años atrás, se entendía sobre cine. Todos estos archivos de prensa son testimonio único de películas que ya no existen, y al respecto, el compañero Marcelo Morales, director de este sitio (amigo y colega en la Escuela Popular de Cine) nos da luces al respecto. Durante la década del 20 en Chile se produjeron 105 películas, es una de las décadas más productivas, de hecho, en 1925 se estrenaron 21 producciones, superándose esta cifra recién 80 años después, en el 2005. Durante esta década, el promedio de producciones es de 10 películas al año. Le pregunto por chat a Marcelo del por qué no existen en la actualidad copias de aquellas cintas. No existía el criterio de conservarlas, me dice, ni productores ni directores estaban muy pendientes de que se almacenaran, muchas copias se quemaron, otras se perdieron o simplemente se vendían para hacer peinetas. ¿La pulenta? Sí, porque el celuloide servía de material para producir plástico y lo que más se fabricaba en esa época con el plástico eran peinetas, y no es chiste. (Esto me hace recordar la peineta en el bolsillo del bestón de mi abuelo.) Marcelo agrega que sólo se conservan 3 largometrajes titulados El Leopardo, Canta y no llores corazón y la ya revisitada por la Patogallina El Húsar de la Muerte. Las copias de cada película se limitaban al número de teatros donde se exhibían, era extraño que hubiera más de 3 copias para un film. Quizás la Andes Films, que era una de las productoras más grandes de esos años, pudiera contar con no más de 5 copias, que después de agotar su público en Santiago, recorrían fácilmente durante un año las regiones, con el manoseo y daño respectivos de las cintas, ya que con cada proyección había un desgaste en la calidad de las imágenes. Las películas de los años 20 (todas mudas, con escasas excepciones donde músicos y cantantes en vivo acompañaban la proyección), descontando las tres mencionadas más arriba, ya no existen. Tan sólo los archivos de prensa pueden darnos luces de lo que ocurría en aquella época.
Isaura Gutiérrez, protagonista de Ideal y Carne (1926)
Lo que me llama la atención de estos textos (en su mayoría notas de El Mercurio) es la fuerte presencia de la idea de progreso y desarrollo que se le achaca al cine como imagen país, en la urgente necesidad de ser modernos, lujosos y occidentales. He aquí algunos de los cortes: “En el desarrollo de esta cinta (El Leopardo, 1926) hay escenas de un realismo insuperable. Escenas en el fondo del mar y de un incendio que produce intensa impresión. Diversos aspectos del Balneario de Recreo y lujosos interiores en las mansiones de don Agustín y Carlos Edwards, sirven de marco elegante a este film.” Y este: “El argumento de “Ideal y carne” (1926), noble, generoso y conmovedor, se desarrolla en escenarios de gran lujo: el taller de un artista, palacios suntuosos, los cerros y el mar de Valparaíso, sitios de reunión social como El Recreo, días de gran expectación como el Derby de Viña del Mar, cuando triunfó Anastasio.” Cáchense esta otra: “Las toilettes que se emplearon en la filmación de “El lecho nupcial” (1926) son de última moda, muy novedosas y ricas. Los mejores modistos de París rubrican los originales trajes de la protagonista y demás elementos que actúan en “El lecho nupcial”. Y no paran, calmao: “El estreno de esta película en un teatro como el Victoria, cuyos habitués son en su totalidad gente culta, de nuestra más alta clase social, era una ocasión para que ese público –que por tradición desconfía de todo lo nacional- apreciara los esfuerzos y el progreso a que esta industria y este arte han llegado en Chile.” Como es de suponerse, los orígenes aristocráticos y burgueses del cine chileno, si no latinoamericano, no escatiman esfuerzos en autoavalarse como puntas de lanza en la vanguardia artística latinoamericana a la sombra de Europa. Pareciera que todos los hijos de papá de la época se fueran de cabeza al cine como una nueva entretención (ojo, en ningún momento el cine sirve en esta época para otra cosa que entretener) y donde poder desplegar lo suntuoso de sus posiciones, el ideal a aspirar como nación. El siguiente texto es un camotazo en el hocico: “La interpretación constituye uno de los factores de más seguro éxito en esta cinta. En ella participan conocidas damas de nuestra sociedad que se revelan como artistas consumadas y que lucen su radiante belleza. Entre ellas destaca admirables condiciones de actriz la señorita Rita de la Cruz, quien hace una labor superior a toda ponderación. Las señoras Teresa Izquierdo de Undurraga, Luisa Eastman de Fabres, Aída de Pinochet y las señoritas Sofía Izquierdo Huneeus, Inés Valdés Clark hacen también un trabajo admirable en sus respectivos roles.” Y este otro es para tragarse los dientes: Malditas sean las mujeres (1925) muestra los peligros de la frivolidad femenina y el fracaso de los espíritus enceguecidos por la pasión. Es una película que resulta un verdadero tratado de psicología, además de ser una profunda lección moral… el hombre dominado por la belleza diabólica de la mujer, olvida a su madre, desoye a su amigo, abandona a su padre, se pone en lucha contra la sociedad entera, desprecia sus deberes y termina poniendo la mancha roja de un suicidio como epílogo de una vida que fue esclavizada por el eterno femenino.” Pero paremos un poco la mano. A ver, la mayoría de estos textos de los años 20, publicados en Chile y que son el único registro de películas que ya no existen, nos revelan las condiciones elitistas de los comienzos del cine chileno, de alguna manera había que arreglárselas para darle en el gusto a la aristocracia de segunda mano. Si nos llegaba a gustar a los pobres, allá nosotros. Y que los contenidos (dale con que las gallinas mean) deriven en solapado machismo o, más explícito aún, en esa aberrante aspiración a desarrollo, perfección y progreso (que siempre olerá a facho) no debieran sorprendernos, denle la vuelta a los siguientes recortes: “Nada más digno de tradición que el drama de la muchacha porteña que trabaja para sostener a su madre, a despecho del novio ingrato y de las compañeras sin corazón. El drama éste es común en este puerto, el más europeo de Chile, y en la película (“Las Chicas de la Avenida Pedro Montt”, 1925) se presenta con los detalles interesantes de nuestras costumbres. La fotografía es la más perfecta de todas las cintas nacionales.” O en este recorte, donde el descaro hace desaparecer de cuajo a los mapuches: “Esta perfecta película (“Nobleza Araucana”, 1925) es de la raigambre más chilena que se ha hecho en el país. Tres araucanos auténticos tienen a su cargo roles de importancia. Toda la incomparable belleza de la región del sur. Daysee Van Reed, la protagonista, es el prototipo de hermosura chileno jermana y la acompaña la hermosa indiecita Alina Panguilef (…) El araucano indómito que encontró aquí don Alonso de Ercilla y Zuñiga, ya no existe. Los indios de ahora, acosados y vencidos por la civilización que cada día los va arrojando más y más hacia el sur, viven con el profundo dolor y la tristeza de las razas que presienten su fin.” Y esto, que ya definitivamente nos huele a Cinemachile, dice: “En suma, se ha realizado con toda modestia, pero con toda intención, una obra cinematográfica que demuestra un avance decisivo en la producción nacional. Y si ello no es bastante para satisfacernos y despertar en nosotros un estímulo sano y desinteresado, quiere decir que somos un pueblo de insatisfechos, sin espíritu de unidad, condenado a ver morir las iniciativas por inercia y por falta de acogimiento.” Aquí me bajo de la bici un rato.
Malditas sean las mujeres (1925)
Respiremos. ¿Qué es el cine chileno? Dejemos que la señorita Arena, directora ejecutiva de CinemaChile, nos responda, desde una nota publicada en El Mostrador hace tan sólo unos días: “El cine chileno es un producto de primera categoría cinematográfica, solicitado en los principales festivales del mundo, premiado y reconocido en Cannes y Berlín, y en todas las muestras fílmicas de renombre de Europa y de los Estados Unidos. Y aquí tenemos la convicción de que su exhibición masiva es la piedra angular que nos permitirá formar audiencias de un paladar exigente en este país, que en esta hora presente no la tiene, pero que gracias a su séptimo arte la gestará. Negar la elevada calidad del cine nacional en el circuito de los festivales internacionales, resulta en el típico deporte provinciano del chaqueteo, sentencia Arena.” Señores, señorita Arena, dándome el trabajo de obrero de la escritura que significa la transcripción de textos de prensa de la década del 20, para poder comer y tomarme las pilseners, les puedo decir que llevamos casi 100 años en que la elite chilena ha tratado de justificar sus fracasos y sus supuestas glorias en el cine, casi 100 años en que ustedes quisieron en primera instancia hacer del huaso (siempre del huaso como patrón criollo) una figura que compitiera con el mariachi mexicano o con el tanguero argentino, y no les resultó, 100 años culpando al pueblo de tener mal gusto y de no apoyar lo nacional como si ser patriota significara un bien, una cualidad y una obligación en sí misma, 100 años representando a las poblaciones pobres del país, como si ser pobre fuera natural y hasta bello, y ustedes, que trafican con el frío, el hambre y el hacinamiento se van a los festivales Europeos y gringos con aquellas imágenes caricaturescas (¿cuándo será el día que Dubó deje de actuar de sí mismo con ese tono de voz rasposo con el que supuestamente hablamos los pobres?), ahora, que las posibilidades de registrar imágenes se han abierto exponencialmente y que desde cualquier lugar podemos levantar nuestros discursos pasándonos por la raja la academia, lo aristotélico, y que podamos responder desde las bases, no reclamen si después les robamos las cámaras cuando se vayan a meter para puro sapear a nuestras poblaciones, ya sabemos que sus trabajos son premiados por ustedes mismos en Valdivia y que sólo sirven para fabricar peinetas. Cambio y fuera. Debo seguir trabajando.
* Juan Carreño (Rancagua, 1986) es poeta y también co-dirigió el documental Santo Tomás, entre la iglesia y los pacos como parte de la Escuela Popular de Cine. Es una de las voces más potentes de la poesía chilena reciente gracias a los libros «Compro Fierro» (Cinosargo ediciones) y «Bomba bencina» (Das Kapital).